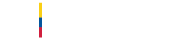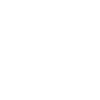CUPO INDIVIDUAL DE CRÉDITO / DEMOCRATIZACIÓN DEL CRÉDITO

Doctrinas y Conceptos Financieros 2003 |
Cupo Individual de Crédito / Democratización del CréditoConcepto No. 2002068293-2. Febrero 28 de 2003.Síntesis: Democratización del crédito. Cupos individuales. Evaluación del riesgo. [§ 034] «(…) efectúa una consulta relacionada con el Decreto 2360 de 1993 sobre cupos individuales de endeudamiento. Al respecto se procede a responder los aspectos de la consulta en el mismo orden en que fueron planteados: 1. El artículo 8º del Decreto en mención establece el cupo individual de crédito en un 30% del patrimonio técnico del otorgante cuando se celebran operaciones activas con una institución financiera. Por otra parte, el artículo 2º de dicho precepto consagra el cupo individual de crédito en un 10% del patrimonio técnico sin garantía y hasta el 25% con garantía admisible cuando se trata de entidades diferentes a las financieras. Dada la obligatoriedad que tienen los establecimientos de crédito de acumular las obligaciones de las sociedades que conforman un mismo grupo, consulta entonces "(…) si cuando tenemos dos o más sociedades de un mismo grupo, de las cuales unas pertenezcan al sector financiero y otras no, cual (sic) límite debe aplicársele, el 30% ó el 25%?". Como es sabido, el Decreto 2360 de 1993 tuvo como propósito proteger la democratización del crédito mediante el cumplimiento de las normas mínimas establecidas en relación con el monto máximo de crédito que podrá otorgarse a una misma persona natural o jurídica y evitar así una excesiva exposición individual en este tipo de operaciones. Por esta razón, se fijaron unos montos máximos que podían otorgarse a personas naturales y jurídicas y a otras instituciones financieras. De ahí que en el primer caso se señaló como límite el 10% del patrimonio técnico del otorgante si la única garantía de la operación era el patrimonio del deudor y hasta del 25% del patrimonio técnico cuando las operaciones cuenten con garantías o seguridades admisibles suficientes para amparar el riesgo que exceda del 5% de dicho patrimonio; y en el segundo de los eventos se definió que los cupos de crédito pueden alcanzar hasta el 30% del patrimonio técnico del otorgante cuando se trata de operaciones realizadas con instituciones financieras. Así mismo, el artículo 10 del Decreto 2360 de 1993 definió las operaciones que se entienden realizadas con una misma persona jurídica. En tal sentido señaló que además de las operaciones celebradas con ésta se entienden efectuadas con la misma las concretadas con las personas jurídicas en las cuales la entidad deudora tenga más del 50% del capital o de los derechos de voto, o derecho de nombrar más de la mitad de los miembros de los órganos de administración; las celebradas con personas jurídicas en las cuales sea accionista o asociado y la mayoría de los miembros de los órganos de administración o control hayan sido designados por el ejercicio de su derecho de voto, salvo que otra persona tenga respecto de ella los derechos o atribuciones a que se refiere el caso anterior; las celebradas con personas jurídicas de las cuales sea accionista o asociado, cuando por convenio con los demás accionistas de la sociedad controle más del 50% de los derechos de voto de la correspondiente entidad; las celebradas con personas jurídicas en las cuales aquella o quienes la controlen tengan una participación igual o superior al 20%, siempre y cuando tanto la entidad accionista como aquella de la cual es socia o asociada se encuentren colocadas bajo una dirección única o sus órganos de administración, de dirección o de control estén compuestos o se encuentren mayoritariamente controlados por las mismas personas. Por su parte, el artículo 12 ibídem consagró las excepciones a la acumulación, en el siguiente sentido: "No será aplicable lo dispuesto en el artículo 10, cuando se trate de inversionistas institucionales o sociedades cuyo objeto principal y exclusivo sea la realización de inversiones en el mercado de capitales, previa autorización en cada caso de la Superintendencia Bancaria, siempre que se compruebe la existencia de las siguientes circunstancias entre las personas jurídicas cuyos créditos deben acumularse: a) Cuando la sociedad no ha intervenido, directa o indirectamente, en la gestión de la empresa ni se propone hacerlo durante el período de vigencia de la operación de crédito respectiva, y b) Cuando durante los cinco años anteriores a la solicitud no haya concurrido a designar administradores o, habiéndolo hecho, no son administradores ni funcionarios de la matriz y han ejercido sus funciones al margen de cualquier influencia de la matriz. No será aplicable lo dispuesto en el numeral 1o. del artículo 11 cuando la persona natural respecto de la cual vaya a efectuarse la acumulación haya declarado previamente bajo juramento a la Superintendencia Bancaria que actúa bajo intereses económicos contrapuestos o independientes. Parágrafo. Las excepciones señaladas en este artículo no serán aplicables en aquellos casos en los cuales la entidad que realiza la operación disponga de información según la cual de todos modos deben considerarse como un riesgo común o singular." De conformidad con lo expuesto, es dable concluir que las operaciones de crédito realizadas con una institución financiera deben acumularse con las de sus vinculadas, incluidas las del sector real, cuando se den los presupuestos señalados en el artículo 10 en mención, máxime teniendo en cuenta que no son objeto de excepción en los términos del artículo 12 transcrito. Ahora bien, en relación con cuál es el porcentaje máximo que debe observarse en la hipótesis planteada por usted, si el 30% aplicable para las instituciones financieras o el 25% fijado para aquellas que no tienen tal naturaleza, se estima que en ese evento debe ser el del 30% por cuanto se trata de un límite especial que fue extendido en tratándose de operaciones realizadas con instituciones financieras, pues de lo contrario resultaría inocua la norma en caso de considerar que el límite fuera del 25%. Sin embargo, se considera importante ilustrar el tema con los siguientes ejemplos: a) A (establecimiento de crédito) otorga crédito a B (institución financiera) cuyo monto corresponde al 30% del patrimonio técnico del otorgante. A su vez C, D y E (entidades del sector real) vinculadas de B (institución financiera) solicitan créditos a A (establecimiento de crédito) por un monto que sumados todos alcanza al 25% del patrimonio técnico de A. En este evento, como quiera que el máximo a aplicar se encuentra en su límite, se considera que no es dable otorgar el crédito a C, D y E. b) A (establecimiento de crédito) otorga crédito a C, D y E (entidades del sector real) cuyo monto corresponde al 25% del patrimonio técnico de la otorgante. A su vez B (entidad financiera) solicita crédito a A (establecimiento de crédito) por un monto del 5% del patrimonio técnico del otorgante. En este caso se puede conceder el crédito por dicho porcentaje (5%), mas no uno mayor por cuanto el máximo a aplicar es del 30%. 2. Después de transcribir el texto del parágrafo tercero del artículo 10º. del Decreto 2360 de 1993, pregunta: "¿Conforme a este parágrafo, este es el criterio que debe primar sobre el resto del articulado, o consiste en otro de los presupuestos señalados en el artículo 10 anotado? ¿Qué se entiende por riesgo común? ¿Qué porcentaje de participación deben tener los accionistas o asociados para que se entienda que existen accionistas o asociados comunes? ¿Se entiende por administradores comunes cuando simplemente éstos existan o cuando puedan conformar mayorías decisorias en una o en ambas sociedades? ¿Hasta donde (sic) debe el establecimiento de crédito verificar que existan accionistas comunes, es decir, debe indagar de cada sociedad accionista, sobre su respectiva conformación accionaria?". Tal como se advirtió anteriormente, el artículo 10º de dicha reglamentación definió en su numeral 1 al 4 las operaciones que se entienden realizadas con una misma persona jurídica. Igualmente, en sus dos primeros parágrafos se fijaron algunas condiciones que deben tenerse en cuenta para la aplicación de los criterios que determinan qué operaciones son realizadas con una misma persona, en tanto que en el tercero se señalan pautas adicionales que deben observarse en caso de que ninguno de los presupuestos anteriores se cumpla. Y es que no podría ser de otra manera pues si se revisa el texto de los parágrafos anotados se observa que en los dos primeros las expresiones "para la aplicación de lo dispuesto en este artículo se tendrán en cuenta, además (…)" y "para estos mismos efectos (…)", denotan la exigencia de estos presupuestos en la aplicación de la norma, mientras que en el tercero la locución "en todo caso, el establecimiento de crédito (…)" significa que en el evento de no cumplirse los lineamientos contenidos en la norma se deberá verificar la existencia de otras circunstancias que podrían conllevar una excesiva exposición en las operaciones de crédito. En este orden de ideas y con el propósito de atender el primer aspecto de este interrogante, se estima que el criterio contemplado en el parágrafo 3º. no es el que debe primar sobre el resto del articulado, sino que consiste en un presupuesto adicional a los señalados en el artículo 10º que debe ser considerado por la entidad en caso de que no se den los anteriores. De otra parte, en torno al segundo aspecto de la consulta en el sentido de qué debe entenderse por riesgo común, qué porcentaje de participación deben tener los accionistas o asociados para que se entienda que existen asociados comunes y qué se entiende por administradores comunes, valga señalar que no existe definición que describa el alcance de dichas expresiones, razón por la cual resulta pertinente abordar el siguiente estudio: El parágrafo 3º del artículo 10 del Decreto 2360 de 1993 señala: "En todo caso, el establecimiento de crédito deberá acumular las obligaciones de personas jurídicas que representen un riesgo común o singular cuando, por tener accionistas o asociados comunes, administradores comunes, garantías cruzadas o una interdependencia comercial directa que no puede sustituirse a corto plazo, en el evento en que se presentara una grave situación financiera para una de ellas se afectaría sustancialmente la condición financiera de la otra u otras, o cuando el mismo factor que pudiera determinar una difícil situación para una de ellas también afectaría en un grado semejante a las demás". Como se observa, el elemento principal de la norma para llevar a cabo la acumulación de las obligaciones de personas jurídicas, que al igual que el resto de las previsiones contenidas en el decreto en comento reviste un carácter claramente prudencial, es la presencia de un riesgo común, vale decir, que en el evento en que se presentara una grave situación financiera para una de ellas se afectaría sustancialmente la condición financiera de la otra u otras, o cuando el mismo factor que pudiera determinar una difícil situación para una de ellas también afectaría en un grado semejante a las demás. Teniendo en cuenta que la disposición no define la expresión riesgo común, en aras de tener una aproximación al tema se hace necesario acudir a lo que semánticamente significan las expresiones "riesgo" y "común". En tal sentido, riesgo se define como "contingencia, probabilidad, proximidad de un peligro o daño. La caracterización del riesgo debe ponerse en relación con el peligro, para distinguir la sutil diferencia entre ambos términos. El riesgo entraña una posibilidad de daño, es una situación en la que no existe una garantía de éxito seguro, lo que generalmente, en términos económicos, va íntimamente relacionado con la posibilidad de obtener un lucro. Por su parte el peligro implica una mayor proximidad al daño, viene caracterizado por un plus sobre el riesgo. En el riesgo se desconocen los desenlaces de las situaciones, pero sí se conocen las probabilidades de los posibles resultados" 1. De otra parte, la palabra común significa: "Dícese de lo que, no siendo privativo de ninguno, pertenece o se extiende a varios" 2. En materia de seguros, que si bien es un campo especial y diferente al tema financiero puede servir de criterio orientador, riesgo común es la "denominación bajo la que se conoce (sic) las situaciones de acumulación de riesgos, esto es, cuando una pluralidad de bienes se encuentran (sic) en las mismas condiciones de riesgo, lo que implica que la entidad aseguradora los catalogue como un riesgo común, un riesgo único que afecta a todos los elementos" 3. De acuerdo con lo anterior, puede concluirse en el caso bajo estudio que el riesgo común obedece a ciertas circunstancias que pueden poner en peligro o resquebrajar la estabilidad financiera de uno de los agentes objeto de la acumulación, las cuales se extienden y afectan a las demás personas jurídicas con las cuales se tienen vínculos en los términos de la norma. Sobre tales bases, el mismo precepto describe los eventos en los cuales tiene ocurrencia el denominado riesgo común, que son: cuando hay accionistas, asociados o administradores comunes, garantías cruzadas o interdependencia comercial directa que no puede sustituirse a corto plazo, términos sobre los cuales tampoco existe una definición clara ni un señalamiento específico del porcentaje para que se dé la comunidad. Sin embargo, teniendo en cuenta la acepción que se tiene sobre la expresión "común" como aquello que pertenece a varios se tiene, entonces, que se entenderán por accionistas comunes aquellos con participación en un agente y en el otro. Pero, dado que lo que se pretende con el precepto en estudio es salvaguardar al establecimiento de crédito de una excesiva exposición en sus operaciones crediticias, cuando ante el riesgo de presentarse una grave situación financiera para una de las personas deudoras se afecten sus vinculadas, se estima que a través del presente análisis no puede estandarizarse ni establecerse un porcentaje especial de participación para determinar si hay administradores comunes, sino que será necesario que la entidad crediticia evalúe en cada caso concreto la presencia de eventos jurídicos, económicos y financieros que pudieran poner en peligro o dañar la actividad financiera de uno de los agentes que eventualmente incidan en las demás. "3. En desarrollo de lo previsto en el artículo Sexto (6º) del mismo decreto, ¿cuáles son las operaciones computables, para efectos de ser computadas dentro del cupo individual de crédito? ¿Si la respuesta ha de ser las operaciones activas, cuales (sic) son catalogadas como tales? Enumerar las mismas". Como se advirtió el Decreto 2360 de 1993, en su Capítulo I, regula lo relacionado con los cupos individuales de endeudamiento provenientes de cualquier operación activa de crédito. Es así como en el artículo 6° consagra que "(...) se computarán dentro del cupo individual de crédito, además de las operaciones de mutuo o préstamo de dinero, la aceptación de letras, el otorgamiento de avales y demás garantías, la apertura de crédito, los préstamos de cualquier clase (...) y demás operaciones activas de crédito de los establecimientos de crédito". Ahora bien, sobre qué se entiende por operación activa de crédito esta Superintendencia expresó lo siguiente: "(...) aquella en que la institución financiera coloca recursos, efectuándose una transferencia de la propiedad sobre aquellos, a una persona natural o jurídica con cargo para éste de devolver posteriormente una cantidad equivalente de la misma especie o calidad. También debe considerarse que hay operación activa de crédito, no sólo donde opera la real transferencia de la propiedad, sino además, la facultad para un cliente de disponer de una suma de dinero, así no lo haya recibido (...)' (Concepto OJ No. 172 del 16 de mayo de 1984 de la Superintendencia Bancaria). Así mismo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en fallo del 13 de diciembre de 1994, expediente 7058, manifestó que: `(...) dentro de las operaciones activas de crédito están incluidas aquellas que tienen la virtud de colocar `potencialmente' a la entidad en calidad de acreedora (...)'. Así las cosas, queda comprendido dentro del concepto de operación activa de crédito `(...) cualquier operación que implique la disposición de bienes o recursos de propiedad de la entidad financiera en favor de un tercero, de tal forma que la coloque real o potencialmente en posición de acreedor'. (Resolución 0336 del 18 de marzo de 1999, expedida por la Superintendencia Bancaria)"4. "4. En el ejemplo que proponemos en el Anexo A al presente escrito, nos gustaría saber si a su criterio existe un grupo económico". En este punto valga precisar que, de conformidad con lo señalado en el inciso tercero del artículo 28 de la Ley 222 de 1995, corresponderá a la Superintendencia de Sociedades, o en su caso a la de Valores o Bancaria, determinar la existencia del grupo empresarial cuando exista discrepancia sobre los supuestos que la originan. Del precepto trascrito se deduce que le corresponde a esta Superintendencia entrar a establecer la existencia de grupos económicos respecto de sus vigiladas, pero sólo cuando existen diferencias sobre los supuestos que la originen, facultad que no se extiende a eventos como el que es objeto de consulta. Debe señalarse además que si bien el literal a) del numeral 3 del artículo 326 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero establece como función de esta Superintendencia la de "instruir a las instituciones vigiladas sobre la manera como deben cumplirse las disposiciones que regulan su actividad, fijar los criterios técnicos y jurídicos que faciliten el cumplimiento de tales normas y señalar los procedimientos para su cabal aplicación" y el e) la de "absolver las consultas que se formulen relativas a las instituciones bajo su vigilancia (…)", ello no involucra el pronunciarse sobre labores que deben ejecutar las entidades en el desarrollo de sus operaciones, so pena de dar lugar a la concreción de supuestos que eventualmente puedan llevar a tipificar una especie de proscrita coadministración. Las anteriores precisiones son obvias pero resultan necesarias a propósito de su solicitud, toda vez que no corresponde determinar a esta Entidad mediante el mecanismo de la consulta, frente a un caso concreto, si existe grupo económico para efectos de dar una adecuada aplicación de la norma sobre cupos, sino que es un ejercicio que debe ser realizado por la institución soportado con los respectivos documentos, tales como certificados de la cámaras de comercio o información suministrada por el cliente, entre otros.»
|
1 Diccionario Enciclopédico Profesional de Finanzas y Banca, Tomo III N-Z, Instituto Superior de Técnicas y Prácticas Bancarias, Primera Edición, Madrid, 1992, pág. 396.2 Diccionario Esencial de la Real Academia Española, Editorial Espasa Calpe, Madrid 1997, pág. 288.3 Diccionario Enciclopédico Profesional de Finanzas y Banca, Tomo III N-Z, Instituto Superior de Técnicas y Prácticas Bancarias, Primera Edición, Madrid, 1992, pág. 397.4 Resolución 1769 del 30 de noviembre de 1999, expedida por la Superintendencia Bancaria de Colombia. |
Última modificación 08/08/2013