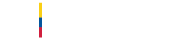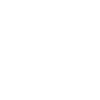Acciones
Concepto
No. 1999057751-1. Noviembre 17 de 1999. Superintendente Delegado para
Intermediación Financiera Tres.
Síntesis: Prohibición a las corporaciones
financieras de adquirir sus propias acciones. Aplicación a esas
instituciones de las normas que regulan los establecimientos bancarios.
Prevalencia de la legislación financiera por su especialidad. Deudas
contraída de buena fe; readquisición de acciones.
[§ 0001] «1. La capacidad de ejercicio de
las instituciones financieras que configura una amplía gama de
actividades que integran el giro ordinario de sus negocios, tiene una
serie de talanqueras claramente definidas en la legislación, las
cuales se erigen en verdaderas barreras de orden público al accionar
de los citados organismos. Las citadas restricciones se sustentan en reglas
de carácter prudencial y preventivo que propenden porque los recursos
captados del público, sean invertidos en operaciones que el legislador
ha considerado inconvenientes o con un alto potencial de riesgo en su
manejo que pueda redundar en afectaciones a los coeficientes de liquidez
adecuada que deben mantener las entidades vigiladas, para el cumplimiento
cabal de sus obligaciones con el público en general.
En ese orden de ideas y tratándose de la materia planteada, la
ley financiera expresamente consagra la prohibición de adquirir
las propias acciones de la entidad, salvo que circunstancias de orden
excepcional compelan a la institución respectiva a proceder de
esa forma. Es así como la limitación reseñada se
consigna en los siguientes términos en el literal b) del artículo
10 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero:
“ART. 10.- Prohibiciones y limitaciones.
Todos los establecimientos bancarios estarán sometidos a las siguientes
disposiciones:
(…)
b) No podrán adquirir ni poseer sus propias acciones, a menos que
la adquisición sea necesaria para prevenir pérdida de deudas
previamente contraídas de buena fe. En este caso, las acciones
adquiridas deberán venderse en subasta privada o pública,
o disponerse de ellas en otra forma, dentro de los seis (6) meses contados
a partir de su adquisición. Cualquier establecimiento bancario
que viole alguna de las disposiciones de esta letra pagará una
multa al tesoro nacional por el monto de la compra”.
En concordancia con lo anterior y refiriéndonos a la materia objeto
de la presente consulta, el artículo 213 del citado estatuto dispone:
“ART. 213.- Normas aplicables a los establecimientos
de crédito, sociedades de servicios financieros y otras instituciones
financieras.
Serán
aplicables a las corporaciones financieras, corporaciones de ahorro y
vivienda, compañías de financiamiento comercial, cooperativas
financieras y sociedades de servicios financieros, las normas que regulan
los establecimientos bancarios, en todo lo que no resulte contrario a
sus disposiciones especiales”.
De las anteriores transcripciones normativas, fluye con nitidez la extensión
legal del régimen prohibitivo enunciado inicialmente y predicable
en principio respecto de los establecimientos bancarios, pero que en virtud
de la extensión legal que consagra la última disposición,
es de aplicación a las corporaciones financieras, con lo cual para
esta Superintendencia es claro que ni siquiera nos encontramos frente
a un conflicto normativo como lo plantea el consultante, habida cuenta
de la claridad en el contenido de las disposiciones mencionadas, de las
cuales se deduce la improcedencia de adquirir o poseer las propias acciones,
por parte de las instituciones indicadas, salvo la excepción descrita
en el texto de la misma norma.
Ahora bien, en torno a la eventual aplicación del artículo
396 del Código de Comercio, el cual permite la adquisición
de acciones propias de la sociedad anónima con la aquiescencia
expresa de la asamblea general, empleando para ello fondos tomados de
utilidades líquidas, y del artículo 417 del mismo estatuto
mercantil que a su vez señala el destino de las acciones propias
adquiridas por las sociedades comerciales de naturaleza anónima,
nos encontramos en presencia de normas cuyo ámbito de aplicación
se difiere al campo de las organizaciones societarias no sujetas a la
vigilancia de la Superintendencia Bancaria, toda vez que existe disposición
expresa respecto a las entidades financieras que regula la materia objeto
del presente estudio, coligiéndose de lo anterior la prevalencia
de la especialidad propia de la legislación financiera, frente
al contenido de la normatividad comercial. El anterior criterio ha sido
ampliamente compartido por la jurisprudencia nacional, tal como se ilustra
a continuación:
“Hay pues dos campos en los que se mueven simultáneamente
los particulares que realizan tales actividades: el de índole privatista
y el de estirpe pública que regula aspectos especiales de la actividad
financiera. Definir las fronteras de uno y otro campo es ardua tarea.
Sin embargo, la orientación y clave para dilucidar los problemas
concretos que puedan presentarse entre la regulación general y
la especial fue dada por el legislador de 1971 cuando al expedir la reforma
al Código de Comercio dispuso en la parte final por un lado la
derogatoria de toda la legislación comercial anterior contenida
en códigos, leyes y decretos “exceptuando solamente (…)”
y de otro, la de mantener en cabeza de la Superintendencia Bancaria la
inspección y vigilancia de las entidades que ha señalado
la ley y la facultad de hacer cumplir las nuevas normas, en cuanto
no pugnen con las imperativas de carácter especial.”
(Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencia Noviembre 19 de 1990,
Consejero Ponente: Dr. Jaime Abella Zárate, Exp. 1080)”.
(Resaltado fuera del texto original).
Así las cosas, las normas de naturaleza comercial contenidas en
el estatuto mercantil, son de aplicación supletiva a las de orden
público que regulan el ejercicio de la actividad financiera, cuyo
régimen particular es prevalente sobre cualquier otro ordenamiento
de carácter general y solamente en ausencia de norma exactamente
aplicable a determinada situación, es posible acudir subsidiariamente
al estatuto de los comerciantes, siempre y cuando no pugne el contenido
de su norma con la legislación imperativa dirigida a las instituciones
financieras. De tal suerte que la posibilidad de acudir a la citada normatividad,
para buscar el asidero legal que justifique la realización de una
operación como la descrita por el consultante, es absolutamente
improcedente y su configuración implicaría una violación
directa al régimen prohibitivo, claramente definido en el estatuto
financiero.
2. Indaga el peticionario en sus interrogantes 3 y 4 que se acumulan en
este acápite sobre el procedimiento a seguir por las corporaciones
financieras para la readquisición de sus propias acciones (sic.),
el destino de las mismas y qué debe entenderse por la expresión
“deudas previamente contraídas de buena fe”.
Retomando la argumentación anterior, la regla general dispone la
improcedencia de adquirir o poseer sus propias acciones por parte de la
respectiva institución financiera, salvo que dicha operación
sea necesaria para prevenir pérdida de deudas previamente contraídas
de buena fe. En esta última hipótesis, nos encontramos frente
a una regla excepcional que por lo mismo es de interpretación restrictiva
y no admite la extensión de sus efectos para reiterar una conducta
que se encuentra prohibida como práctica generalizada, motivo por
el cual los presupuestos sustanciales para su configuración son
bastante exigentes y no admiten laxitudes en los parámetros que
la misma norma consagra, so pena de desvirtuar la especial naturaleza
prohibitiva que comporta la operación sub exámine.
En primer lugar es preciso definir que la deuda contraída de buena
fe, es aquella en cuyo concurso interviene la persuasión y la convicción
de que el acto que se realiza es lícito y libre de engaños
o ardides tendenciosas que menoscaben el proceder recto y legítimo
que debe caracterizar por antonomasia el curso del tráfico jurídico.
En razón del especial carácter de la actividad financiera
que envuelve el interés general de los asociados, al tenor de lo
normado en el artículo 335 de la Constitución Política,
las acciones que adelante la institución financiera en el curso
de sus negocios deben estar revestidas de una ubérrima buena fe,
esto es, que se trate de un proceder diligente y cualificado al máximo,
toda vez que se encuentran de por medio los recursos captados del público,
en cuyo manejo se exige actuar con extrema prudencia. La jurisprudencia
nacional ha definido brillantemente el concepto referenciado de la siguiente
manera:
“Otro principio igualmente vigente en el derecho positivo es
el de la buena fe. La expresión “buena fe” (bona fides)
indica que las personas deben celebrar sus negocios, cumplir sus obligaciones
y, en general, emplear con los demás una conducta leal. La lealtad
en el derecho se desdobla en dos direcciones: primeramente, cada persona
tiene el deber de emplear para con los demás una conducta leal,
una conducta ajustada a las exigencias del decoro social; en segundo término,
cada cual tiene el derecho de esperar de las demás esa misma lealtad.
Trátase de una lealtad (o buena fe) activa, si consideramos la
manera de obrar para con los demás, y de una lealtad pasiva, si
consideramos el derecho que cada cual tiene de confiar en que los demás
obren con nosotros decorosamente.
(…)
Así pues, la buena fe equivale a obrar con lealtad, con rectitud,
con honestidad. Este concepto de la buena fe será mejor comprendido
sí lo comparamos con el concepto opuesto, o sea, el de la mala
fe. En general, obra de mala fe quien pretende obtener ventajas o beneficios
sin una suficiente dosis de probidad o pulcritud; vale decir, si se pretende
obtener algo no autorizado por la buena costumbre. El hombre de buena
fe trata de obtener ventajas, pero éstas se encuentran autorizadas
por la buena costumbre.” (Corte Suprema de Justicia, Sala de
Negocios Generales, Sentencia junio 23 de 1958).
En ese orden de ideas, las deudas adquiridas de buena fe son aquellas
en las cuales ha mediado al momento de contratarlas un proceder libre
de mácula, que se patentice en la presencia de garantías
sólidas las cuales sirvan de respaldo al crédito respectivo,
así como el sometimiento total a las normas pertinentes que regulan
la materia, en cuanto a su evaluación previa y concesión
del mismo y de cuya calificación se pueda deducir la realización
de una transacción transparente, libre de afectaciones que hagan
presumir un discurrir negligente que redunde en desmedro de los intereses
tanto de la entidad como de sus clientes.
De tal suerte que las exigencias sustanciales de una deuda en esas condiciones,
para que encuadre dentro de la excepción comentada, requiere para
su aceptación del suficiente rigor conceptual en el estudio de
cada caso particular, como resultado del cual se concluya la buena fe
en la contratación según las consideraciones precedentes
y que por circunstancias de orden excepcional de carácter sobreviniente
al hecho primigenio, sea necesario prevenir las pérdidas que se
puedan originar en una operación activa de crédito que se
subsuma dentro de esas condiciones.
Ahora bien, la forma como la corporación financiera debe proceder
a la adquisición de sus propias acciones, cuando quiera que se
encuentre dentro de los supuestos comentados, no es otra que la regulada
en el artículo 396 del Código de Comercio, el cual para
la hipótesis descrita sería aplicable, por cuanto al no
existir norma expresa en el estatuto financiero que indique el modo de
adquirir dicha propiedad accionaria de manera excepcional, subsidiariamente
acudiríamos para el caso concreto a la normatividad comercial,
en cuanto a que en este evento nos encontramos frente a un vacío
legal que debe ser llenado por el resto del ordenamiento legal de acuerdo
con las normas de remisión plasmadas en los artículos 2033
y 2034 del estatuto mercantil. Al tenor de lo dispuesto en la norma primeramente
citada, la adquisición de sus propias acciones por parte de la
sociedad deberá contar con la aprobación de la asamblea
general de accionistas, empleando para el efecto fondos tomados de las
utilidades líquidas y dichas acciones tendrán que encontrarse
totalmente liberadas, esto es, que haya ingresado a la entidad la totalidad
de su valor.
La forma de enajenación de las acciones adquiridas en estas condiciones
será la prevista en el citado literal b) del artículo 10
del E.O.S.F., es decir por subasta pública o privada, o disponiendo
de ellas en alguna otra forma, dentro de los seis meses contados a partir
de la realización del perfeccionamiento de la transacción.
3. En el evento de aceptar como garantía de una operación
crediticia por parte de la corporación financiera sus propias acciones
y ante la posibilidad de recibirlas en dación en pago o por adjudicación
judicial, nos encontraríamos frente a una modalidad forzosa de
adquirir la propiedad sobre sus propias acciones, que se enmarca dentro
de la adquisición para prevenir pérdidas de deudas adquiridas
de buena fe, debiendo forzosamente proceder a enajenarlas en las condiciones
comentadas de manera antecedente y dentro del término indicado
en la citada norma, so pena de incurrir en la sanción administrativa
que acarrea el quebrantamiento a la disposición mencionada.
En este punto es preciso resaltar que no resulta claro para este Despacho
la aceptación de que un crédito respaldado con acciones
de la misma entidad se considere como una deuda de buena fe en las condiciones
señaladas, según la argumentación anterior, por cuanto
el artículo 5° del Decreto 2360 de 1993 incluye dentro de las
seguridades no admisibles para los establecimientos de crédito
la de respaldar sus acreencias con sus propias acciones, práctica
que eventualmente ameritaría la recalificación del crédito
y su correspondiente provisionamiento de acuerdo con los instructivos
que para el efecto contiene el Capítulo II de la Circular Externa
100 de 1995 emitida por esta Superintendencia.
4. Dentro del procedimiento legal establecido para la enajenación
de las acciones adquiridas conforme al procedimiento excepcional a que
se ha hecho referencia, se consagra la modalidad de la subasta pública
o la privada, colateralmente a la posibilidad de disponer de dicha propiedad
accionaria apelando a un modo diferente al enunciado, caso en el cual
nos remitiríamos a las prescripciones contenidas en el artículo
417 del Código de Comercio.
Quiere ello decir que las acciones que se encuentren en las circunstancias
descritas de manera antecedente se deberán enajenar y distribuir
su precio ya sea como utilidad o en forma de dividendo; cancelarlas y
aumentar proporcionalmente el valor de las demás acciones o disminuir
el capital hasta concurrencia de su valor nominal; y por último
se podrán destinar para fines de beneficencia, recompensas o premios
especiales».
|