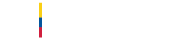Tercera Parte
Doctrina de la Superintendencia Bancaria
Obligaciones
Contraídas en UVR entre Particulares
Concepto 2001060371-1.
Noviembre 9 de 2001.
Síntesis: Naturaleza de la UVR. Indexación, concepto.
Corrección monetaria durante la vigencia de la UPAC. Capitalización
de intereses y anatocismo, diferencias.
[§ 084] «(...) resulta pertinente recordar
que si bien es cierto la Unidad de Valor Real fue creada por la Ley 546
de 1999 como el principal componente del sistema especializado de financiación
de vivienda individual a largo plazo, también lo es que la misma
norma al definirla indica que "es una unidad de cuenta que refleja
el poder adquisitivo de la moneda, con base exclusivamente en la variación
del índice de precios al consumidor certificada por el DANE (...)",
que con la misma filosofía con la que se creo el UPAC en su momento,
busca ajustar el valor del dinero en el tiempo con el elemento denominado
"corrección monetaria", en operaciones que como los préstamos
hipotecarios suponen la colocación a largo plazo de unos recursos.
Para su información,
nos permitimos retomar el concepto de la llamada indexación o corrección
monetaria:
"Indexación
Sistema
para evitar en lo posible la variabilidad existente en las obligaciones
a plazo por las desvalorizaciones monetarias o el aumento generalizado
de los precios (inflación)." Diccionario Enciclopédica
Profesional de Finanzas y Banca, Tomo II, Instituto Superior de Técnicas
y Prácticas Bancarias, Madrid 1992.
La indexación
consiste entonces en un procedimiento mediante el cual el otorgante de
un crédito se asegura de la depreciación del dinero, rescatando
el importe de los intereses y del capital, según el valor de un
bien o servicio, de conformidad con la variación de los precios,
de manera que si los precios suben el saldo también sube en proporción
a los mismos.
Sobre el tema
en estudio se pronunció esta Superintendencia mediante concepto
radicado con el No. 96011327-2 del 8 de agosto de 1996, del cual nos permitimos
extractar algunos aspectos que consideramos relevantes al punto que nos
ocupa, a saber:
"En
Colombia, la indexación en el sistema Upac se conoció como
corrección monetaria, mecanismo utilizado en el sistema de ahorro
y vivienda, establecido en Colombia mediante Decretos 677 y 678 del 2
de mayo de 1972, incorporados al Decreto 1730 de 1991, actualizado a su
vez por el Decreto 663 de 1993 (Estatuto Orgánico del Sistema Financiero).
De
otra parte, acerca de la aplicación de la corrección monetaria
dentro del sistema de valor constante, para satisfacer obligaciones de
carácter pecuniario en otros campos distintos de la industria de
la construcción, la Corte Suprema de Justicia en fallo del 8 de
abril de 1991 expresó:
‘(...)
no es cierto que sea el único, en que se viene utilizando ese sistema,
para tal efecto es suficiente recordar que el artículo 44 de la
Ley 14 de 1984, implantó la corrección monetaria al actualizar
en términos reales el valor de los pagos tributarios al Estado,
el artículo 16 de la Ley 75 de 1986, al hablar de los valores absolutos
expresados en moneda colombiana relativos a los impuestos sobre la renta
y complementarios y sobre las ventas y también en el artículo
10 de la Ley 56 de 1985, en cuanto a la indexación de los cánones
de arrendamiento’.
Continúa
la sentencia declarando que el referido sistema se encuentra en codificaciones
tales como el Decreto 01 de 1984, (Código Contencioso Administrativo,
artículo 178), respecto de la liquidación de condenas resueltas
por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, las cuales
se deben ajustar tomando como base el lPC, o el artículo 308 del
Decreto 2282 de 1989, el cual establece la actualización de las
condenas a pagar sumas de dinero con reajuste monetario".
Así
pues, se observa que la corrección monetaria no lo fue con el sistema
UPAC de aplicación exclusiva a los préstamos hipotecarios
o a los otorgados para la ejecución de proyectos de construcción
o adquisición de vivienda por parte de los establecimientos de
crédito -específicamente de las Corporaciones de Ahorro
y Vivienda-, en tanto que, como quedó expresado, existen normas
de diferentes ámbitos de la legislación colombiana donde
se contempla la utilización de la misma, con la finalidad de precaver
las fluctuaciones de la desvalorización de la moneda de una economía
inflacionaria como la nuestra.
No sobra ilustrar
el aparte de la Sentencia del 24 de abril de 1979 de la Corte Suprema
de Justicia, respecto de la licitud del pacto por el cual el deudor se
obligaba a cancelar la obligación pecuniaria con sujeción
al mecanismo de corrección monetaria UPAC, la cual en nuestro criterio
opera igualmente para la UVR:
"El
hecho de que en las relaciones contractuales se establezcan cláusulas
de corrección, fuera de que no está prohibido, es una previsión
destinada a mantener el equilibrio económico de las partes, a precaver
el enriquecimiento torticero, y a contratar sobre el valor real de la
moneda. Percibir las partes esta realidad, no conduce a causar una inflación,
ni agrava la existente si la hay." (Luis Fernando Uribe Restrepo,
Las obligaciones pecuniarias frente a la inflación, Ed. Temis,
Bogotá, 1984, Págs. 133, 135 y 136). (Se resalta)
Efectuadas
las anteriores consideraciones, esta Superintendencia considera jurídicamente
viable la utilización de la Unidad de Valor Real en líneas
de crédito distintas a las destinadas a financiación de
vivienda o en operaciones entre particulares, pues dicha unidad constituye
un indicador de referencia que de ninguna manera es de uso exclusivo de
las instituciones financieras.
Así
las cosas, es igualmente posible que un particular conceda un crédito
a largo plazo (15 anos), toda vez que en virtud del principio de la autonomía
de la voluntad privada las condiciones de los contratos, tales como el
plazo, son establecidas por las partes contratantes.
Respecto al
último interrogante relacionado con la posibilidad de otorgar de
un crédito con capitalización de intereses, resulta pertinente
distinguir dos situaciones:
El cobro de intereses sobre intereses y la figura propiamente de la capitalización
de intereses.
En tal sentido,
y frente al primer supuesto, es de advertir que en materia civil, el cobro
de intereses sobre intereses es una estipulación que se encuentra
absolutamente prohibida, tal como expresamente lo señala el artículo
2235 del código de la materia, en armonía con lo previsto
en el artículo 1617, numeral 3 de la misma codificación.
Igual tratamiento
ha recibido en el campo mercantil salvo por dos excepciones conforme a
las cuales resulta viable esta modalidad de cobro de réditos sobre
intereses pendientes.
Es así
como en los términos del artículo 886 del Estatuto Mercantil,
"Los intereses pendientes no producirán intereses sino desde
la fecha de la demanda judicial del acreedor, o por acuerdo posterior
al vencimiento, siempre que en uno y otro caso se trate de intereses debidos
con un año de anterioridad, por lo menos". Bajo esta disposición,
el Gobierno Nacional mediante Decreto 1454 de 1989, artículo 1º.
consideró que la expresión intereses pendientes o atrasados
se refería a "aquellos que sean exigibles, es decir, los que
no han sido pagados oportunamente".
Ahora bien,
existe una figura distinta al anatocismo (cobro de intereses sobre intereses)
que es el sistema de capitalización de intereses consistente en
el aumento del capital por la adición de los intereses vencidos
al final de cada uno de los periodos de tiempo a que se refiere la tasa,
es decir, que siempre que no se pague efectivamente el interés
al final del periodo, sino que se añade al capital, se dice que
los intereses se capitalizan, por lo que el capital se va haciendo constantemente
mayor, y en consecuencia el monto de interés a pagar al final de
cada periodo sucesivo es mayor que el del periodo anterior.
Vale la pena
resaltar en este punto que la capitalización de intereses remuneratorios
es legal siempre y cuando se pacte o acuerde expresamente entre las partes
-según se señaló atrás-.
Y es que en
sistemas de crédito donde se haya pactado la cláusula de
capitalización de intereses es manifiestamente claro que al convertirse
tales intereses en capital no existiría conflicto alguno puesto
que se estaría cobrando intereses sobre capital; sin embargo, si
no se pactó la cláusula de capitalización de intereses
remuneratorios, es obvio que ellos en ningún momento se convierten
en capital, manteniendo siempre la naturaleza de intereses, caso en el
cual no puede el acreedor válidamente cobrar intereses sobre intereses
por cuanto constituye una práctica que está prohibida por
el artículo 1617 del Código Civil y el citado 886 del Código
de Comercio.
En
consecuencia, resulta viable el uso de sistemas de pago que contemplen
la capitalización de intereses, por medio de las cuales las partes
en el negocio determinan la cuantía, plazo y periodicidad en que
deben cancelarse los intereses de una obligación, excepto si se
trata de créditos hipotecarios de vivienda, en los cuales esta
figura se encuentra totalmente prohibida a partir de la vigencia de la
Ley 546 de 1999 y de los pronunciamientos efectuados por la Honorable
Corte Constitucional.»
|