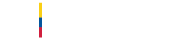Establecimientos de Crédito / Cuenta Corriente
Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. M.P. Edgardo Villamil Portilla. Sentencia del 3 de agosto de 2004. Expediente 7447.
Síntesis: Exigencia de deberes especiales de diligencia a los establecimientos de crédito. Apertura de cuenta corriente de persona jurídica sin exigir el certificado de existencia y representación legal, conducta omisiva y culposa. Prueba de la magnitud del daño y relación causal entre la conducta culposa del establecimiento de crédito y el daño causado.
[§ 014] «(…)
CONSIDERACIONES
1. Hoy nadie discute la importancia social y económica que tienen las empresas dedicadas al manejo y aprovechamiento de los recursos provenientes del ahorro privado, al punto que, de tiempo atrás, el manejo del ahorro es una verdadera palanca del crecimiento económico que ha sido considerada de interés público, justamente porque trasciende la esfera privada de las empresas que intervienen en las operaciones de captación y de colocación de los recursos del público, en las cuales se compromete la sociedad toda y, claro está, el Estado, a quien se le ha otorgado una especial facultad de intervención con el fin de regular y vigilar el ejercicio de una actividad que tiene como soporte capital la confianza pública (lit. d), num. 19, art. 150 y art. 335 C.P.).
Esa circunstancia, impone a las instituciones financieras el deber de actuar con un grado especial de diligencia en el desarrollo de las operaciones comerciales que constituyen su objeto social, pues la infracción de una cualquiera de las normas legales o estatutarias llamadas a gobernarlas, no sólo puede repercutir en el patrimonio de las personas directamente vinculadas a la respectiva operación de crédito, sea ella activa o pasiva, sino también en el de terceros que, por rebote, pueden resultar afectados por la desatención de dichos establecimientos en el cumplimiento de los deberes y de las obligaciones que les son propias, pues toda práctica insegura afecta no sólo a los accionistas de la entidad financiera sino a los ahorradores y la credibilidad de un sistema basado en la confianza.
Todo lo anterior explica la existencia de normas como las contenidas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993), que imponen a las instituciones del sector el deber de "emplear la debida diligencia en la prestación de los servicios a sus clientes" (num. 4, art. 98), lo mismo que a sus administradores el de "obrar no sólo dentro del marco de la ley sino dentro del principio de la buena fe y de servicio a los intereses sociales" (art. 72), dictados que otrora, si bien no fueron explícitos, sí inspiraron reglas como las consignadas en el artículo 92 de la Ley 45 de 1923, que mandaban que todo director de entidad bancaria, debía "prestar juramento" por el que se comprometiera "a administrar diligentemente los negocios del establecimiento y a no violar a sabiendas, ni permitir que se violen, ninguna de las disposiciones legales a él aplicables", todo lo cual revela la importancia que en los órdenes social y económico se reconoce -de antaño- a la actividad de intermediación financiera, que por involucrar recursos ajenos, más concretamente los del ahorro privado, demandan de quienes a ella se dedican, una carga especial de diligencia en la atención de los asuntos que le son inherentes, pues en materia tan delicada no hay espacio para tolerar desbordamientos, abusos o descuidos, que amén de poner en peligro la estabilidad económica de la institución misma y de la nación toda, tienen la potencialidad de resquebrajar la confianza pública en un servicio en el que, se reitera, existe un interés general.
Desde esta perspectiva, la diligencia exigible a las instituciones financieras no es apenas la que se espera de un buen padre de familia, referida por tanto a los negocios propios, sino la que corresponde a un profesional que deriva provecho económico de un servicio que compromete el ahorro privado y en el que existe un interés público. Con otras palabras, a la hora de apreciar la conducta de uno de tales establecimientos, es necesario tener presente que se trata de un comerciante experto en la intermediación financiera, como que es su oficio, que maneja recursos ajenos con fines lucrativos y en el que se encuentra depositada la confianza colectiva.
2. En punto de la responsabilidad bancaria, la jurisprudencia de la Corte ha perseverado en la exigencia de deberes especiales de diligencia al sistema financiero, atendido que las instituciones bancarias son depositarias de la confianza pública. En la sentencia de 11 de julio de 2001 (exp. 6201), la Corte en un caso de similares perfiles, expuso los trazos fundamentales sobre la materia. Se demandó entonces por el faltante resultado de las consignaciones dejadas de percibir en la cuenta corriente de una sociedad, y la Corte hizo reproche porque "existió por parte de empleados adscritos a la entidad crediticia manejo inadecuado de los dineros en efectivo que ingresaban a la cuenta corriente de la sociedad demandante y que a raíz de ello se abrió investigación penal (...) en la que los cajeros fueron condenados por el delito de hurto agravado en virtud de los hechos en que sustenta ahora la entidad consignataria. Los resultados de la aludida investigación confirman la existencia del hecho punible, en virtud del cual los dineros en efectivo depositados por la sociedad acá demandante no entraban a formar parte del saldo en su favor, sino que eran indebidamente retenidos por empleados del Banco que luego los repartían con el contador de la empresa, quien, a su vez, organizaba de tal forma los libros contables que no aparecía en ellos el faltante; además, se probó la autoría del hecho por parte de empleados al servicio del Banco y, por ende, el subsiguiente incumplimiento en que incurrió dicha entidad crediticia en el manejo del depósito a ella confiado".
La Corte concluyó entonces "que el Banco efectivamente incurrió en el incumplimiento que se le achaca, y que su responsabilidad civil deriva del ejercicio y del beneficio que reporta de su especializada actividad financiera, como así lo tiene definido la jurisprudencia cuando asevera que una entidad crediticia es una empresa comercial que dado el movimiento masivo de operaciones, `asume los riegos inherentes a la organización y ejecución del servicio de caja'" (Cas. Civil 24 de octubre de 1994).
En el presente caso es patente la responsabilidad de (...) por permitir que se abriera una cuenta en nombre de (...).-sin exigir el certificado de existencia y representación legal de ésta-. Además, es notorio que el Tribunal halló demostrada la culpa de la parte demandada, pues no otra cosa se deduce de la siguiente consideración: "la entidad demandada, al momento de la apertura de la Cuenta de Ahorros no exigió el certificado de existencia y representación de (...), ni durante su vigencia, lo cual permitió que una persona extraña al representante legal de la compañía demandante utilizara su nombre para la apertura de la mencionada cuenta, con fines ilícitos", comportamiento que revela "una actitud omisiva y culposa, al no observar la diligencia y cuidado que debe cumplir la Entidad con normas bancarias, reglamentos e instrucciones de la Superbancaria, lo cual no sólo tenía que ver con la naturaleza de sus obligaciones sino con el cometido que le es propio como Entidad Financiera" (folio 131, primer cuaderno). No hay duda entonces que Tribunal y Juzgado al unísono hallaron acreditada, como correspondía, la culpa de la demandada y que este elemento de la responsabilidad no viene debatido en casación.
No obstante, es menester precisar que el Tribunal, aunque encontró demostrada plenamente la culpa, negó prosperidad a las pretensiones, con apoyo en dos argumentos medulares, el primero, la falta de prueba de la magnitud del daño, y el segundo, la falta de relación causal entre la conducta culpable de la demandada y el daño irrogado a la víctima.
Puestas las cosas en esta perspectiva, si el Tribunal estuvo conforme con la culpa probada de la demandada, pero negó las pretensiones por falta de demostración del perjuicio y la relación de causalidad, correspondía al recurrente y ahora a la Corte, examinar si hubo yerro en la apreciación hecha por el ad quem respecto de estos dos elementos de la responsabilidad.
1. En lo que concierne a la falta de la prueba de la magnitud del daño, concluyó el Tribunal, en la parte medular de la sentencia: "La indemnización fijada por los peritos no era cierta y tangible, sino meramente hipotética y por eso ha de desestimarse (...) -pues- bien sabemos que para que el perjuicio sea indemnizable, además de ser verdadero, existir, ser real, debe tener como única causa el hecho dañoso atribuido al agente" (folio 136, tercer cuaderno).
Como lo denuncia la censura, se equivocó en materia grave el Tribunal en la apreciación objetiva de la prueba que acredita el daño irrogado a la parte demandante, como pasa a verse.
a) Aunque mostraban el perjuicio recibido, el sentenciador pasó por alto los comprobantes que obran a folios 133 a 168 del cuaderno principal, documentos que acreditan cabalmente cuáles fueron los cheques consignados en la cuenta de ahorros No. (...), abierta irregularmente por (...) a nombre de `(...) Ltda.', pero sin consentimiento de éste.
También omitió apreciar los extractos de la cuenta que sirvió de puente para la defraudación, visibles a folios 4 a 36, en los que se detallan las consignaciones realizadas y, especialmente, la acreditación de fondos en la misma, así como los débitos que de ella se hicieron, al igual que la certificación de los saldos de la cuenta (...), en la que se precisa que el último saldo a 21 de agosto de 1984, fue de $36'088,943,89, que incluye corrección monetaria e intereses al 3% anual (folios 210 y 211, primer cuaderno).
En este mismo sentido, el Tribunal dejó de ver el memorando AI-320 de 1984, suscrito por el Auditor Interno de `(...)', en el que, de una parte, se precisó que "durante los dos años de su manejo, -la cuenta- presentó un movimiento de depósitos que asciende a la suma aproximada a los $30'000.000", detallando a continuación "los cheques consignados en los 8 primeros meses de movimiento" y, de la otra, se destacó que "en cuanto a los retiros, en su gran mayoría son girados a nombre del señor (...) . y otras personas (…), sin incluir en los cheques la restricción necesaria `por cuenta de (...) '" (lo remarcado no es del original; folio 120, cuaderno primero).
Por ende, si los documentos en cuestión daban cuenta de la consignación de varios cheques, los que fueron pagados por los bancos librados, necesariamente debió concluir el Tribunal que tales títulos, o bien fueron girados a nombre de `(...) Ltda.', o debieron haber sido endosados previamente en su favor, pues de otra forma no habrían podido consignarse en la cuenta de ahorros abierta a su nombre en `(...)' y, menos aún, haberse hecho efectivos, razón por la cual, no podía el Tribunal negar la existencia de la prueba de que "tales dineros consignados en la mencionada cuenta correspondía (sic) a sumas giradas a favor de la demandante" (folio 137, tercer cuaderno), pues, por ese camino, cercenó la mentada prueba documental y, de paso, no observó que, "lo que de ordinario acontece, atendidas las reglas de la experiencia común, es que los fondos depositados en una cuenta bancaria -o de ahorros- son de su titular. Lo contrario, por ser lo excepcional, debe probarse" (G.J. CCXLIX, pág. 769).
Para la Corte, que la cuenta espuria abierta por (...) servía al propósito de apropiarse de activos de la demandante es una verdad irrebatible. Resulta reñido con la lógica sugerir que todo el plan de acción delictiva que llevó a la apertura irregular de la cuenta, a la falsificación de documentos, y al uso ilegítimo de sellos, tenía como propósito pasar por aquella los dineros de propiedad de (...), y no los de su víctima, conclusión errada que no debió recibir el amparo del Tribunal.
Además, el ad quem erró porque desconoció que, según la sentencia proferida por el Juzgado 13 Superior de Bogotá el 5 de mayo de 1989, el señor (...) fue condenado por el delito de hurto, por haberse apropiado de la suma de $31'286.260,62 pertenecientes a la firma `(...) Ltda.'. En efecto, el juez penal en su fallo concluyó que "(...) se apropió de una suma cercana a los treinta y dos millones de pesos, cifra esta que canalizó por medio de una cuenta de ahorro abierta en la Corporación (...)", y acotó que "los dineros consignados en (...) eran directamente usufructuados por (...) ya que allí consignaba los dineros pagados a (...), y los mismos eran distribuidos a sus diferentes cuentas bancarias personales", para precisar luego que, "así las cosas, entonces se ha establecido que (...) , se apropió indebidamente de las Utilidades de (...), por medio de una cuenta de AHORROS abierta en la corporación (...), cuenta de la que transfería dinero a sus cuentas bancarias personales" (resalta la Corte, folios 56 y 60, primer cuaderno).
Por consiguiente, si la justicia penal estableció la existencia del hecho que dio lugar a la imposición de una condena por hurto, esto es, la apropiación de recursos de propiedad de (...) Ltda., carecía el juez civil de los elementos probatorios para sugerir siquiera, que los dineros pasados por la cuenta espuria eran propiedad del procesado convicto, pues ajenos eran, justamente propiedad de la sociedad demandada que en el proceso penal fue reconocida como víctima del delito. La condena pronunciada en el proceso penal, que en el presente caso permite avizorar que los dineros sustraídos sí eran de propiedad de la demandante, presupuesto que echó de menos el Tribunal para desestimar las súplicas, no resulta ser intrascendente. En efecto, en la sentencia de 9 de julio de 2001 (exp. C 5591) la Corte dijo lo siguiente: "de hecho, la Sala Penal del Tribunal en la misma sentencia ordenó restablecer el derecho de la parte afectada con la infracción, "considerando que el fallo civil que dirimió el interés privado", esto es, el proceso de rendición de cuentas, "tuvo por causa los delitos por los que aquí se condena y que de suyo debe subordinarse por ser, además, el presente de orden público". No se trata de reconocer preeminencia de la justicia penal sobre la civil, sino de tener en cuenta un hecho probado, como es la decisión penal condenatoria en sí misma considerada, cuyo efecto general y absoluto resulta innegable. Las situaciones, dice la Corte, que "son materia del proceso penal tienen por objeto el delito, como ofensa pública cuyo castigo interesa a toda la comunidad, distintamente a lo que sucede con el juicio civil donde el juez actúa en guarda de un simple interés particular". De ahí que las "disposiciones represivas de una sentencia condenatoria, efectuadas dentro del campo de acción funcional privativo del fuero penal, se consideran juzgadas con respecto a todos, intervinientes o no en el correspondiente proceso, y con referencia así mismo a cualquier cuestión, aún de índole extrapenal, sobre la cual esas disposiciones tengan influencia necesaria" (Sentencia de 15 de abril de 1997, CCXLVI, volumen I, páginas 421-422). Se sigue de lo dicho que el Tribunal no podía ser indiferente ante lo que mostraba el fallo penal, pues si (...) fue condenado por un delito contra la propiedad que tuvo como víctima a la demandante, habría en el proceso certeza de que el daño sí existió y de su magnitud.
Estos errores en la contemplación objetiva de las pruebas señaladas, además de superlativos, llevaron al Tribunal a desconocer el dictamen pericial rendido por los expertos (...), en el que se estableció, a partir de "cada uno de los desprendibles -de consignación- que se encuentran en el expediente del folio 133 al 165 inclusive", el monto total de las sumas depositadas en el período comprendido entre el 13 de septiembre de 1982 y el 15 de agosto de 1984: $28'084,058,53, suma que expresada en Unidades de Poder Adquisitivo Constante, como había sido acordado (artículo 8º del Reglamento de la cuenta de ahorros de valor constante; folio 1, cuaderno 2), ascendía para la última de las fechas mencionadas a 38.811,4971 Upac, que adicionada con los intereses a la tasa del 6% anual, liquidados al 31 de julio de 1993, arrojó un valor de $220'849.730,73, equivalentes a 45.313,4771 Upac (folios 260 a 282, primer cuaderno).
Y como el señor (...) dispuso ilegalmente de las sumas que habían sido consignadas, según se desprende de los extractos de cuenta, del informe del Auditor Interno de (...) y de la sentencia que profirió el Juzgado 13 Superior de Bogotá el 5 de mayo de 1989, que condenó penalmente por el delito de hurto a (...), documentos todos que, como ya se dijo, el Tribunal dejó de apreciar, fuerza concluir que en el proceso sí existía prueba del daño causado a la sociedad demandante, por lo que resulta claro que el sentenciador incurrió en manifiesto error de hecho al dejar de considerar las referidas probanzas en su real dimensión.
Estimó el Tribunal que no podía tener en cuenta el aludido dictamen pericial, porque los datos que en él se mencionaron no aparecían reflejados en los libros de contabilidad, puesto que el único registro que figuraba en el Libro de Inventarios y Balances por $34'802.554, no sólo "se hizo cuatro años después de que se inició el ilícito", sino que también "carece de comprobantes o soportes contables de cada fracción que la integra" (folio 137, cuaderno 3). No obstante que lo anterior es verdad, también lo es que el Tribunal dejó de considerar que, según la sentencia proferida el Juzgado 13 Superior de Bogotá el 5 de mayo de 1989, el señor (...) fue condenado por el delito de falsedad por destrucción, supresión y ocultamiento de documentos privados, específicamente de los referidos libros de contabilidad y de los soportes respectivos (folios 35 a 72, cuaderno 1), motivo por el cual, no podía formularse juicio de reproche a la sociedad demandante por la ausencia de registros y de soportes contables de las operaciones comerciales que dieron lugar a la emisión de los cheques consignados en la cuenta de ahorros irregularmente abierta en `(...)', menos aún para negar la apreciación del dictamen pericial y, por esa vía, concluir que no se había probado el daño. No sobra añadir, en todo caso, que la contabilidad de la demandante no fue soporte importante para el trabajo de los peritos, que bien podían tomar la información de la propia cuenta sin recurrir a libros en los que con seguridad no se registraban esas operaciones.
Estos yerros fácticos del Tribunal, en grado de evidentes y trascendentes, le impidieron concluir que la sociedad demandante sí había sufrido un sensible demérito patrimonial, circunstancia que, aparejada a la prueba del nexo causal, como luego se verá, conducía inexorablemente a dar abrigo a las pretensiones. La trascendencia de los errores cometidos es notoria, pues tal falencia condujo directamente al Tribunal a negar las pretensiones, al amparo de la consideración de que no existía prueba del perjuicio recibido, ni de la magnitud del daño irrogado.
b) Decantado que el daño sí existió y que el perjuicio causado a la demandante fue adecuadamente establecido con la prueba pericial, vistas las cosas en retrospectiva, porque así lo impone el orden en que la sentencia fue atacada, corresponde ahora indagar si hay relación de causalidad entre la conducta desplegada por `(...)' y el daño sufrido por la demandante. En el argumento bifronte del Tribunal puede leerse que desestimó los ruegos de la demanda, porque consideró que no estaba probado el daño, ni se estableció el encadenamiento causal entre el resultado y la conducta atribuida a la demandada. Así dijo el Tribunal: "(...) bien sabemos que para que el perjuicio sea indemnizable, además de ser verdadero, existir, ser real, debe tener como única causa el hecho dañoso atribuido al agente. Si el daño puede obedecer a varias causas, deben deslindarse ellas para descifrar el efecto de cada una de ellas en el resultado final, tarea probatoria que es siempre de cargo del demandante, al contrariar de manera flagrante y objetiva la realidad material, existiendo disparidad entre la verdad y lo aseverado por los expertos, debe descalificarse su firmeza, por las consecuencias que se producirían en el proceso" (folio 137, tercer cuaderno).
A este respecto corresponde decir que la intervención de la voluntad humana puede ordenar los actos en función de anticipar un resultado, pero también puede valerse del orden de cosas existente, para que un complejo de condiciones antecedentes y subsiguientes lleve al resultado querido por el agente. Trazada la controversia en este plano, lo que se plantea en este caso es la determinación de si el hecho, visto en su estado final y no desde su perspectiva hipotética, tuvo como causa la conducta de la demandada, o si por el contrario, fue la propia conducta de la demandante la fuente causativa del perjuicio. Esto que acaba de decirse tiene fundamento en que la impostura fue concebida, fraguada y ejecutada por un funcionario de la entidad demandante, más exactamente por su Gerente Financiero que por esa conducta fue condenado penalmente. Miradas así las cosas, desde una arista de carácter estrictamente temporal, la iniciativa no correspondió a la demandada sino a un tercero, y por ese camino se podría concluir erradamente que si el decurso delictivo no hubiese sido iniciado por el Gerente Financiero de la sociedad demandante, el resultado, en su versión acabada, no se habría producido. A pesar de lo anterior, el suceso no puede mirarse fragmen-tariamente, sino en conjunto, y en su estado final.
En este caso la iniciativa de un tercero, funcionario de la demandante, no tiene la virtud de exculpar a la demandada, pues la contribución de ella en el resultado final, lejos de ser apenas marginal o accesoria, fue definitiva, en tanto es claro que la prosperidad del designio criminal concebido y ejecutado por aquel empleado de la demandante anidó en el campo feraz que le brindaron las condiciones de posibilidad creadas por la demandada, que de no existir estas, el iter se hubiera ahogado en su primer aliento, o habiendo conocido el alba, a poco andar se hubiera producido su intermisión.
Si se reproducen idealmente los episodios protagonizados por el impostor, se concluye que apropiarse de los cheques, falsear y destruir la contabilidad, usar indebidamente los sellos, de nada le hubiera servido al falsario si en el momento culminante no hubiera hallado la complicidad, aun inconsciente, de la demandada. Más aún, la facilidad con que se pudo abrir la cuenta, violando los controles y en contravención del reglamento, se erigió en una circunstancia que alentó al delincuente a seguir adelante en su propósito, a lo cual se suma que la cuenta abierta se constituyó en un factor determinante para aumentar la cuantía de la pérdida con el paso del tiempo. No se desconoce que fallaron los controles internos de la compañía demandante, y que su propia auditoría y sistemas de seguridad fueron estériles al propósito de frustrar el delito. A pesar de ello, no puede desconocerse que el sistema financiero presta un servicio público, por lo que los controles propios de la actividad bancaria, son patrimonio de todos, están instituidos para la protección del público y se constituyen en la salvaguarda más importante para el usuario, controles que en este caso para nada sirvieron.
Dicho con otras palabras, si bien fracasaron los controles internos de la compañía demandante, tanto que uno de sus empleados de manejo se apropió de los cheques y alteró la contabilidad sin que aquella lo advirtiera oportunamente, no puede esa circunstancia exculpar al Banco demandado, porque las prevenciones y seguridades legales y reglamentarios a que está sometida la actividad bancaria se erigen en la garantía última concebida por el Estado para proteger a todo usuario del sistema bancario.
Entonces, en lo tocante con la relación de causalidad entre la conducta que se le reprocha a la entidad financiera demandada y el daño padecido por `(...) Ltda.', es preciso destacar, nuevamente, que los dineros de los que se apropió el señor (...) provinieron de cheques girados a favor de la sociedad demandante, o endosados a su nombre, lo que significa que para hacerlos efectivos, era necesario utilizar el sistema financiero, toda vez que su pago requiere la presentación ante el banco librado, sea que éste se efectúe de manera directa -que no es lo usual cuando el beneficiario del título es una persona jurídica-, ora que se surta a través de cámara de compensación, lo cual exigía consignarlos en una cuenta abierta por `(...) Ltda.' (art. 719 C.Co.).
De ahí, que la apertura irregular de la cuenta que hizo `(...)' y el manejo que le permitió a quien no era el representante legal de `(...) Ltda.' se erige en causa necesaria y adecuada, aunque no suficiente por sí sola, para la producción del daño cuya reparación ha sido demandada. Expresado de otra manera, si `(...) ', como era de esperarse, hubiera exigido al señor (...) que acreditara la calidad de representante legal de `(...) Ltda.', no sólo al momento de abrir la cuenta, sino luego cuando efectuó los retiros, habría podido descubrirse el fraude y ello hubiera dificultado o menguado la ocurrencia de la pérdida de los recursos pertenecientes al patrimonio de la sociedad demandante. Entonces, la intervención de la entidad financiera al dejar de impedir el curso causal que tomaba la estratagema urdida por (...) , no fue apenas una simple modificación del riesgo ya existente, la sustracción de los cheques, sino que se constituyó en un verdadero riesgo nuevo, altamente contributivo al resultado producido.
Erró también el Tribunal, y en materia grave, al dejar de ver el contenido del memorando AI-320/84, dirigido por el Auditor Interno de `(...)' a su Vicepresidente Financiero, en el que se detallaban las deficiencias que se presentaron en relación con la cuenta (...), a saber: "Apertura de la cuenta sin el lleno de los requisitos legales"; "en la elaboración de los comprobantes de egreso no aparecen firmas de aprobado, elaborado y revisado"; "en la entrega de los cheques no aparece colocado el sello antefirma registrado" y "no se incluía en los cheques la leyenda "por cuenta de (...)" (folio 121, primer cuaderno), documento este que si bien fue apreciado por el sentenciador para establecer la culpa de la sociedad demandada, fue preferido al momento de analizar la relación de causalidad, no obstante que, a su amparo, bien podía concluirse que la conducta descuidada de `(...)', contribuyó eficazmente a que el señor (...) pudiera hacer efectivos unos cheques girados a favor de (...) Ltda., para luego hacer retiros mediante el giro de cheques a su nombre o el de terceros, lo que produjo el desvío ilícito de dineros de dicha sociedad.
En este orden de ideas, no podía el sentenciador de segundo grado, sin incurrir en yerro de naturaleza fáctica por preterición de las pruebas mencionadas, dejar de concluir que la conducta de `(...)' en relación con la apertura y manejo de la cuenta de ahorros (...), a través de la cual el señor (...) canalizó los recursos de `(...) Ltda.' para desviarlos hacia su patrimonio personal, fue, desde una perspectiva jurídica, determinante para la generación de los perjuicios irrogados a dicha sociedad.
Puestas de este modo las cosas, se concluye que el Tribunal incurrió en errores de hecho evidentes al apreciar las pruebas relativas a la existencia del daño y su relación de causalidad con la culpa que se endilga a la demandada `(...)', yerros que le llevaron a violar el artículo 2341 del Código Civil, que impone al causante de un daño la obligación de indemnizar a la víctima.
Por lo tanto, como los errores advertidos incidieron en la sentencia del Tribunal, que en forma equivocada absolvió a `(...)', se casará el fallo aludido, circunstancia que impone a la Corte el deber de proferir la sentencia sustitutiva.
SENTENCIA SUSTITUTIVA
Una vez desaparecida la sentencia del Tribunal hácese necesario suplirla por la que decida sobre el posible restablecimiento del derecho objetivo conculcado con el fallo que fuera casado.
1. Como antes quedó explicado, el Tribunal y el juzgado coincidieron en que estaba demostrada la culpa de la entidad financiera demandada, conclusión que desde luego no fue combatida en casación en tanto que beneficiaba al casacionista que ha logrado el quiebre del fallo. Esta circunstancia, sumada al hallazgo en casación de la relación de causalidad y de la magnitud del perjuicio recibido por la víctima, como quedó definido en la prosperidad del cargo, hace innecesario redundar en el recuento de las condiciones necesarias para el advenimiento de la declaración de responsabilidad civil extracontractual.
Las consideraciones hechas al demostrar el error en que incurrió el Tribunal, son suficientes para reafirmar la responsabilidad civil de `(...)', por lo que resulta estéril reiterar los presupuestos fundantes de la pretensión indemnizatoria.
A ella no se oponen las excepciones propuestas, bien desestimadas por el Juez de la primera instancia, a cuyos argumentos sólo resta agregar que el llamado a la sociedad demandada para que responda por los perjuicios causados a `(...) Ltda.', no obedece a que a ella se deban trasladar las consecuencias patrimoniales que se derivan por la conducta desplegada por el señor (...), con quien, ciertamente, no tiene ningún tipo de relación de dependencia o de cuidado.
2. No obstante, el reproche que se ha hecho a la demandada no impide reconocer, como ya se vislumbró, que la propia demandante contribuyó de manera significativa al resultado que afectó su patrimonio. El largo tiempo pasado, dos años, sin que la demandante advirtiera la fuga irregular de sus caudales, es altamente demostrativo de la absoluta desorganización empresarial de aquella. Igualmente, como el fraude fue concebido y fraguado por uno de los empleados de confianza de la demandante, es patente que ésta no puede pasar indemne.
A propósito de la concurrencia de culpas, en pretérita ocasión la Corte, en un caso de notoria semejanza con el de ahora, dijo: "resulta entonces acompasado con la lógica y con la justicia, concluir que si el cuentacorrentista, por descuido suyo llena incorrectamente los formularios de consignación y el banco negligentemente los acepta así, y no rechaza la consignación defectuosa o no llama la atención sobre este hecho criticable, uno y otro cometen notoria culpa. Ambos obran de manera descuidada, ambos son reos de negligencia indiscutible. La culpa concurrente es bien notoria, porque si el banco hubiera llamado la atención del depositante sobre los errores cometidos al completar los formularios, entonces ningún daño se hubiera podido causar. Por el contrario si el banco, incurriendo en negligencia inexplicable, acepta las defectuosas consignaciones, entonces su proceder o, mejor, su omisión, concurre con la culpa del cuentacorrentista a la producción del daño." Y como en aquel caso en que la sentencia del Tribunal había condenado al banco a pagar el 60% de los dineros extraviados, dijo la Corte para avalar esa estimación: "Sea lo primero advertir, como se consignó antes, que el perjuicio sufrido por el demandante no habría podido causarse si el banco demandado hubiera procedido diligentemente al recibir las consignaciones a que el proceso se refiere. La sola culpa de aquél no tendría virtud suficiente para generar el perjuicio. Por ello el Tribunal dijo que la culpa era concurrente, que por sí solos, ni el descuido del demandado, ni la imprudencia del banco hubieran podido generar la lesión patrimonial, cuya indemnización se demanda." (Cas. Civ. 5 de octubre de 1982. G.J. 2406, p. 232).
Y en ocasión posterior, sentencia de 11 de julio de 2001 (exp. 6201), en la que se planteó la reducción de la responsabilidad de un banco por la presencia de algún grado de culpa de la demandante, la Corte dejó sentado: "Con todo, es también evidente que la empresa consignataria omitió tener el cuidado necesario en el control de las susodichas operaciones bancarias, dado que, como resulta demostrado, su contador participó del ilícito sancionado por la acción penal, por lo cual cabe afirmar que se configura la hipótesis prevista en el artículo 2357 del Código Civil, según la cual "la apreciación del daño está sujeta a reducción, si el que lo ha sufrido se expuso a él imprudentemente", en la medida en que la demandante no ejerció el debido control de las actividades de su dependiente, circunstancia que determina la reducción de la indemnización a un 50%. Por consiguiente, el Banco demandado deberá restituir a la empresa demandante los dineros consignados que no ingresaron a la contabilidad bancaria, en la proporción antes señalada, sumas que deberán reajustarse con la corrección monetaria desde la fecha de cada consignación hasta cuando se efectúe el pago; y a partir de la ejecutoria de esta sentencia, si tal restitución no se realiza, deberá reconocer y pagar intereses moratorios a la tasa comercial correspondiente."
Dentro de la misma tendencia, en el fallo de 6 de abril de 2001 (exp. 6690), la Corte reiteró: "si bien es cierto que la culpa del demandado constituye uno de los elementos que integran la responsabilidad civil, el Código Civil colombiano considera la hipótesis consistente en que a la generación del daño, objeto de reparación pecuniaria, concurra con aquélla la propia culpa de la víctima, en tanto que ésta se haya expuesto a él imprudentemente, caso en el cual, en los términos del artículo 2357, "la apreciación del daño está sujeta a reducción"; de ese modo, se atenúa la responsabilidad civil imputable al demandado, toda vez que si bien tiene que correr con las consecuencias de sus actos u omisiones culpables, no será de modo absoluto en la medida en que confluya la conducta de la propia víctima, en cuanto sea reprochable, a la realización del daño, inclusive hasta el punto de que si la última resulta exclusivamente determinante, el demandado debe ser exonerado de cualquier indemnización; y, a partir de allí, si fue apenas un hecho concurrente, se impone, justa y proporcionalmente, una disminución del monto indemnizatorio reclamado. "en tal virtud se impone reducir la apreciación del daño a fin de reconocer a la parte demandante el 40% de la indemnización por los daños que le fueron causados, cuyo detalle se hará en el fallo sustitutivo."
Como corolario de todo lo anterior, es claro que como la demandante con sus omisiones creó un escenario altamente propicio para la generación del resultado que afectó su patrimonio, es decir generó un evidente estado de riesgo que vino a ser agravado por la conducta omisiva de la demandada, habrá de reducirse la condena en contra de la parte demandada a solo el 60% del valor de cada una de las consignaciones, calculados al momento en que ellas se hicieron.
3. Sobre la cuantía de la indemnización el juzgado básicamente acogió el trabajo pericial que en lo fundamental toma cada uno de los depósitos realizados, a los que se aplicó corrección monetaria para traerlos al valor presente, entendido como el del momento de presentación del trabajo pericial. Sobre cada partida se aplicó por los peritos un interés que el juzgado definió como adecuado por ser "muy similar al consagrado en el Código Civil (folio 295 cuaderno 1)."
No obstante lo determinado por los peritos en punto de los intereses y para fijar los precisos rubros de la condena que se hace, en sede de instancia la Corte sigue los lineamientos trazados en el fallo de 11 de Julio de 2001 (exp. 6201) que guarda notoria similitud temática con este. Allí se planteó que "en cuanto a las indemnizaciones procedentes, que la sociedad demandante concreta en intereses de mora desde la presentación de la demanda y el perjuicio moral, es pertinente concluir que el primer concepto opera únicamente en virtud del incumplimiento que se suscite por el no pago de la suma liquida que concrete la sentencia de condena, y así se resolverá en este caso; y el segundo -perjuicio moral- no tiene cabida porque independientemente de que sea o no viable hacer ese reconocimiento, lo cierto es que en la especie de este proceso no aparece demostrado."
Así las cosas se impondrá a la Corporación hoy demandada, como en el fallo antes citado se hizo contra el banco, la obligación de pagar el 60% de cada una de las sumas de dinero que se discriminaron en el trabajo pericial, las que deberán ser satisfechas con la corrección monetaria que certifique el Banco de la República al momento de su pago, criterio que básicamente coincide con el dictamen rendido por los peritos (...), salvo el rubro de intereses que, siguiendo los lineamientos del fallo que ha servido de referencia, sólo se reconocen a partir de la ejecutoria de la sentencia. Entonces se tomará el (60%) del valor de cada una de las consignaciones, se traerá a valor presente -el del día del pago- y además se aplicará a ellas el interés legal moratorio, pero sólo desde la fecha de esta sentencia.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida el 27 de agosto 1998 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, dentro del proceso ordinario de la referencia y, en sede de instancia,
PRIMERO. Modificar la sentencia proferida en este proceso por el Juzgado 23 Civil del Circuito de Bogotá, para reconocer como indemnización el 60% del valor de cada una de las consignaciones hechas, las que deberán ser expresadas en términos reales al momento de que se haga el pago, teniendo como base para su actualización la variación del Índice de Precios al Consumidor. A partir de la expedición de esta sentencia, dichos montos devengarán intereses legales moratorios del 6% anual.
SEGUNDO. Adicionar dicha sentencia en el sentido de declarar no probadas las excepciones propuestas por la parte demandada.
(…).»
|