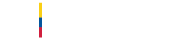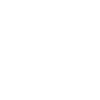Cobro de Créditos a Secuestrados
Corte Constitucional. M. P. Rodrigo Escobar Gil. Sentencia T-520 del 26 de junio de 2003. Expediente T-620041.
Síntesis: Naturaleza jurídica de la actividad financiera. El cobro de créditos a secuestrados viola el principio de solidaridad. La protección estatal de los secuestrados y de sus familias. Las entidades bancarias no pueden exigir judicial o extrajudicialmente el pago de las cuotas del préstamo durante el término del secuestro y hasta un año después de la liberación. Obligación de renegociar intereses de la deuda.
[§ 005] «(…)
IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA
(…)
2.1.1 Legitimación pasiva: la naturaleza jurídica de la actividad financiera
Para saber si hay legitimación pasiva para interponer la acción de tutela contra las entidades privadas demandadas es necesario establecer si prestan un servicio público. Sin embargo, ello requiere una precisión terminológica previa. En primer lugar, la Constitución no hace alusión expresa a la "actividad bancaria" aun cuando esta expresión, utilizada por el apoderado del demandante, corresponde a la clasificación legal y doctrinaria más común. La Carta Política se refiere a la "actividad financiera", distinguiéndola de las actividades bursátil y aseguradora, sin que ello signifique una clasificación taxativa, ya que también se refiere a "cualquier otra actividad relacionada con el manejo, aprovechamiento o inversión de recursos captados del público". La distinción terminológica usual entre actividad financiera y actividad bancaria supone que la segunda es una especie de la primera, a la cual corresponderían también la actividad bursátil y aseguradora. Sin embargo, como la Constitución trata éstas dos últimas como categorías aparte, la utilización indistinta de las expresiones "actividad bancaria" y "actividad financiera" no supone problemas en el ámbito constitucional. Hecha esta aclaración, pasa esta Sala a establecer la naturaleza jurídica de la actividad financiera.
El artículo 86 de la Constitución establece que la acción de tutela procede, entre otros, frente a las acciones u omisiones de "(...) particulares encargados de la prestación de un servicio público (...)", de tal modo que cada persona pueda "(...) reclamar (...) por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados (...)". En el presente caso, el juez de primera instancia sostiene que los bancos no prestan un servicio público -lo cual no es desvirtuado por la Corte Suprema-. En esa medida, para establecer la procedencia de la presente acción de tutela, es preciso establecer si efectivamente la entidad demandada no presta un servicio público, como lo afirma el Tribunal Superior de Bogotá, y lo avala la Corte Suprema de Justicia.
La clasificación de las actividades que constituyen servicios públicos no es estática. Sin importar si tales actividades las desarrolla el Estado o los particulares, las continuas transformaciones sociales durante el Siglo XX suponen que dicha clasificación deba tener un carácter dinámico. Sin embargo, este dinamismo no significa que la clasificación sea aleatoria. Existe una tendencia a ubicar cada vez más actividades dentro de la categoría de servicio público. La creciente incidencia del mercado sobre la sociedad y el aumento en la complejidad de sus relaciones recíprocas han llevado a que el Estado redefina sus funciones para poder cumplir con sus fines sociales. Por lo tanto, al margen de las posiciones ideológicas respecto de la forma como deben redefinirse las funciones del Estado, es innegable que cada vez son más los sectores económicos y las actividades privadas que tienen incidencia en la posibilidad de realización de los fines estatales.
La incidencia de una mayor cantidad de sectores y actividades económicas sobre la realización de los fines del Estado supone una ampliación del interés público, ante la cual el concepto de servicio público cumple una función de vital importancia. Este concepto permite que el Estado regule tales actividades, otorgándoles a las personas que las ejercen una serie de derechos, facultades y prerrogativas, y permite que a la vez ejerza sobre ellos la vigilancia, inspección y control, necesarios para garantizar el cumplimiento de sus finalidades sociales. En esa medida, el aumento de la complejidad social y la creciente interdependencia entre actividades económicas y finalidades estatales, hacen que cada vez sean más las actividades privadas que interesan al Estado, y a las cuales éste les da un carácter institucional, clasificándolos jurídicamente como servicios públicos.
El Siglo XX se caracterizó por las transformaciones continuas en torno al papel del Estado. A la proliferación de modelos que le atribuían objetivos divergentes se sumó proliferación de modelos que diferían en torno a los mecanismos que éste puede utilizar para lograr unos mismos objetivos. De tal modo, el dilema dejó de ser exclusivamente entre intervención o no intervención, agregándose la discusión en torno a los diversos mecanismos para llevarla a cabo. A su vez, estos modelos suelen yuxtaponerse -aun hoy- al interior de un mismo Estado, siendo más visibles las tendencias generales y los cambios en ellas, que los modelos mismos.
Factores como el cambio en tales tendencias y la rápida evolución tecnológica, han llevado a que sea cada vez menos importante la naturaleza pública o privada del órgano que desarrolla la actividad, para determinar si se está frente a un servicio público. Por el contrario, el ritmo acelerado de estas transformaciones lleva a que adquiera mayor relevancia la función que tiene una determinada actividad en la sociedad, para efecto clasificarla como servicio público. De tal forma, se permite que el Estado logre sus objetivos sociales a través de diversos mecanismos, sin que sus posibilidades de acción queden limitadas a la prestación directa de los servicios públicos.
Acorde con tal realidad, nuestro sistema jurídico ha acogido un criterio predominantemente funcional, como herramienta flexible para establecer cuándo se está frente a un servicio público. Así se evidencia ya en la jurisprudencia constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que ha considerado que el carácter de servicio público no depende de quién desarrolle la actividad, sino de las funciones sociales que ésta cumple. Al respecto, en una decisión de 1970, esa Corporación sostuvo que un servicio público es "(...) toda actividad tendiente a satisfacer una necesidad de carácter general, en forma continua y obligatoria, según las ordenaciones del derecho público, bien sea que su prestación esté a cargo del Estado directamente o de concesionarios o administradores delegados, o a cargo de simples personas privadas"1 (Resalta la Sala).
Este mismo criterio ha sido adoptado por el legislador, que ha resaltado su aspecto funcional, con prescindencia del carácter público o privado del órgano que lo presta. En este sentido, el artículo 430 del Código Sustantivo de Trabajo2 define de manera general un servicio público como "(...) toda actividad organizada que tienda a satisfacer necesidades de interés general en forma regular y continua, de acuerdo con un régimen jurídico especial, bien que se realice por el Estado directa o indirectamente o por personas privadas" (Resalta la Sala).
Con todo, si bien hoy puede resultar irrelevante quién presta los servicios públicos, de ahí no se desprende que la actividad en sí misma también lo sea. Por el contrario, los servicios públicos están directamente relacionados con la parte dogmática de la Constitución. En particular, estos servicios constituyen un instrumento necesario para la realización de los valores y principios constitucionales fundamentales, como se desprende del propio texto del artículo 365 de la Carta, que dice que los "servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado".
En concordancia con lo anterior, la misma Constitución impone al Estado unos deberes en relación con los servicios públicos, y le asigna las funciones necesarias para cumplirlos. En particular, el Estado debe garantizar que los servicios públicos se presten de conformidad con los principios de eficiencia y universalidad, y para ello cuenta con las potestades necesarias para regularlos, controlarlos, y vigilarlos. Así, si bien el propio texto del artículo 365 de la Constitución establece que los "servicios públicos (...) podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, (...) o por particulares"; también dispone que "es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional". Por tal razón, dispone que en "todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios".
De la interpretación de la disposición anterior se puede observar la estrecha relación que existe entre el principio de universalidad en materia de servicios públicos y el principio constitucional fundamental de solidaridad (art. 1º). En efecto, la universalidad exige la prestación de los servicios públicos aun cuando ello suponga una mayor carga en cabeza de quienes cumplen dicha función. En principio, corresponde al Estado asumir la posición de garante para que ello sea así. Sin embargo, en la medida en que no es sólo el Estado quien presta los servicios públicos, sino que éste permite la iniciativa privada y la libertad de empresa para que los particulares también lo hagan y se lucren de ello, los particulares también están sujetos por este principio de solidaridad.
Los servicios públicos suponen la existencia de derechos subjetivos en cabeza de los titulares de dichas prestaciones, y en algunos casos, el incumplimiento del deber de solidaridad por parte de los particulares que prestan tales servicios puede constituir una vulneración de sus derechos fundamentales. El valor jurídico -constitucional de estos servicios y sus previsibles repercusiones sobre los derechos fundamentales llevaron al constituyente a incorporar este criterio funcional también en relación con la acción de tutela, extendiendo su procedencia en contra de aquellos particulares cuya actividad constituya un servicio público. En esa medida, independientemente de que se trate de una entidad pública o privada, la tutela procede cuando la entidad preste un servicio público.
En el presente caso interesa establecer si la actividad bancaria es un servicio público. Sin duda, esta actividad cumple una función de vital importancia dentro de un Estado, pues es la forma de canalizar la mayor parte del flujo de capitales en el sector real de la economía. Sólo garantizando el adecuado flujo de capitales en este sector se puede asegurar que las personas tengan acceso al conjunto de bienes y servicios necesarios para vivir y desarrollar sus actividades. En esa medida, la Constitución establece que la actividad financiera es de interés público y que el gobierno podrá intervenir en ella, conforme a la ley. Su tenor literal es el siguiente:
"Artículo 355. Las actividades financiera (...) y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos de captación a las que se refiere el literal d) del numeral 19 del artículo 150 son de interés público y sólo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado, conforme a la ley, la cual regulará la forma de intervención del Gobierno en estas materias y promoverá la democratización del crédito".
A su vez, el artículo 150, numeral 19, literal d), y el artículo 189 numerales 24 y 25, configuran el esquema de intervención del Estado en la actividad financiera conforme al modelo general de intervención en los servicios públicos, consagrado en el artículo 365 de la Carta. De acuerdo con este esquema, le corresponde al Congreso la regulación general, mientras al Presidente se le atribuyen las facultades de inspección, vigilancia y control; así como la intervención, sobre dicha actividad y sobre las personas que la ejercen. De tal modo, el artículo 150 de la Carta dispone que corresponde al Congreso "dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para (...) regular las actividades financiera (...) y cualquiera otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados al público"; mientras el artículo 189 establece que "corresponde al Presidente de la República (...) ejercer, de acuerdo con la ley, la inspección, vigilancia y control sobre las personas que realicen actividades financiera (...) y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento o inversión de recursos captados al público" y "ejercer la intervención en las actividades financiera (...) y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de recursos provenientes del ahorro de terceros de acuerdo con la ley"
Con todo, la consagración de la actividad financiera como de interés público, y el que su diseño constitucional de regulación corresponda con el modelo general de los servicios públicos consagrado en el artículo 365 de la Carta pueden ser insuficientes para considerarla un servicio público. Aun así, la clasificación de la actividad financiera como un servicio público se encuentra bastante arraigada en el ámbito colombiano. Nuestro ordenamiento jurídico positivo clasificó la actividad financiera como un servicio público desde 1959 a partir de un criterio funcional, con independencia del carácter público o privado del órgano que la llevara a cabo. En efecto, el artículo 1º del Decreto 1593 de ese año, estableció: "Decláranse de servicio público las actividades de la industria bancaria, ya sean realizadas por el Estado, directa o indirectamente o por los particulares".
Así, a pesar de que este artículo se encuentra actualmente derogado por el artículo 3º de la Ley 48 de 1968, su pérdida de vigencia no incide sobre el carácter de servicio público de la actividad financiera. De hecho, la jurisprudencia reiterada de la Corte Suprema ha reconocido la calidad de servicio público que tiene la actividad financiera, sin importar el carácter público o privado del órgano que la lleve a cabo, aun después de la pérdida de vigencia del artículo 1º del mencionado decreto.
Ha dicho la Corte Suprema al respecto:3
"La actividad bancaria, tanto la oficial como la privada, es una actividad de servicio público. A falta de una definición legal, ha dicho la Corte, se debe estar a la doctrina, a la jurisprudencia y a los preceptos del derecho positivo relacionados con la materia. Para la doctrina y la jurisprudencia, servicio público es toda actividad encaminada a satisfacer una necesidad de carácter general, en forma continua y obligatoria, según las ordenaciones del derecho público, bien sea que su prestación esté a cargo del Estado directamente o de concesionarios o administradores delegados, o a cargo de simples personas privadas. Noción de igual contenido trae el artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo" C.S.J. Sala Plena, Sentencia de 6/VI/72.
Así mismo, en un pronunciamiento aun más reciente, que ha sido reiterado en múltiples oportunidades, dicha Corte sostuvo:
"También se catalogaron como actividades de servicio público la de la industria bancaria; la de la banca central, adjetivada adicionalmente de esencial; la de los servicios públicos domiciliarios, y la de seguridad social en salud y en pensiones en cuanto estén vinculadas con el reconocimiento y su pago, también señaladas como esenciales". C.S.J. Cas. Lab. Sentencia de 15/VII/97 (M.P. Fernando Vásquez Botero).
Por otra parte, la jurisprudencia de esta Corporación se ha manifestado sistemáticamente en este mismo sentido4. En la Sentencia T-443/92 (M. P. José Gregorio Hernández Galindo), la Corte se pronunció sobre un caso en que el Ministerio de Trabajo había expedido unas resoluciones que impedían el ejercicio de huelga en las entidades bancarias, con fundamento en la facultad provisional de la administración para hacerlo, hasta tanto existiera una definición legal en torno al carácter esencial del servicio público de banca. Un juez había ordenado suspender provisionalmente dichas resoluciones; sin embargo, la Corte sostuvo que la actividad bancaria constituye un servicio público, no sólo porque cuenta con los atributos propios de dicha actividad, también porque así ha sido clasificada por el derecho positivo, y porque este carácter ha sido reconocido sistemáticamente por la jurisprudencia. Por tales motivos, con fundamento en el carácter de servicio público de la actividad financiera, ordenó levantar la suspensión de las resoluciones expedidas por el Ministerio de Trabajo.
Así mismo, en la Sentencia de unificación SU-157/99 (M. P. Alejandro Martínez Caballero), la Corte se refirió al carácter de servicio público de la actividad bancaria, y con fundamento en dicha consideración aceptó la procedencia formal de la acción de tutela contra diversas entidades bancarias. Al respecto sostuvo:
"Por consiguiente, las personas jurídicas que desarrollan la actividad bancaria, independientemente de su naturaleza pública, privada o mixta, actúan en ejercicio de una autorización del Estado para cumplir uno de sus fines, que es el de la prestación de los servicios públicos, por lo cual gozan de algunas prerrogativas propias de la actividad, pero igualmente se obligan a cumplir condiciones mínimas de derechos de los usuarios. En consecuencia, la acción de tutela en contra de quienes prestan un servicio público es formalmente procedente, por lo que la Corte Constitucional entra a conocer de fondo el asunto sub judice." (F.J. No. 5).
En virtud de lo anterior, no les asiste razón a los jueces de instancia -la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá y de la Corte Suprema de Justicia-, quienes afirmaron que la actividad financiera (o bancaria) no constituye un servicio público, en contra de lo dispuesto por el ordenamiento positivo y por la jurisprudencia reiterada de todas las altas cortes del país. Por lo tanto, en relación con la legitimación por pasiva, la tutela en contra del Banco (…) y del Banco (…) resulta procedente.
(…)
2.2.1 Subsidiariedad de la acción de tutela y el alcance del artículo 784 del Código de Comercio.
Si bien los títulos valores son instrumentos que sirven para garantizar el cumplimiento de obligaciones, consagrándolas en documentos donde consten de manera clara, expresa y exigible, y ello supone un cierto nivel de desprendimiento del negocio que le dio origen, el título no se desprende por completo del negocio subyacente. En efecto, aun cuando el encabezado del artículo 784 del Código de Comercio establece que a la acción cambiaria sólo pueden oponerse las excepciones contempladas en dicho artículo, el numeral 12 incluye "las derivadas del negocio jurídico que dio origen a la creación o transferencia del título, contra el demandante que haya sido parte en el respectivo negocio (...)" De tal modo, en la acción cambiaria el deudor puede oponer las causales de justificación del incumplimiento de las obligaciones del negocio subyacente frente a la pretensión del demandante, siempre que éste haya sido parte del mismo. Aun más, el demandado tiene la posibilidad de oponer tales excepciones extracartulares incluso cuando el demandante tenedor del título no fue parte en el negocio de origen. En efecto, el mismo numeral 12 del artículo 784 del Código de Comercio permite oponer dichas excepciones "contra cualquier otro demandante que no sea tenedor de buena fe exenta de culpa".
En el presente caso, el apoderado del demandante alega que el secuestro fue una circunstancia imprevisible e irresistible, que le impidió a éste cumplir con sus obligaciones comerciales, y en esa medida, considera que es constitutiva de fuerza mayor. En principio, no le corresponde a esta Corporación establecer si el secuestro es una circunstancia de fuerza mayor susceptible de alegarse dentro del proceso ejecutivo, pues se trata de un problema de interpretación legal que compete a la jurisdicción ordinaria. Sin embargo, este problema de interpretación legal adquiere relevancia constitucional en esta oportunidad, pues de ahí se desprende si el demandante contaba con otro medio de defensa judicial, caso en el cual la tutela resulta improcedente. Por lo tanto, entra la Corte a hacer una breve referencia sobre el fenómeno del secuestro como causal de fuerza mayor que exime de responsabilidad al deudor dentro de un proceso ejecutivo.
En la legislación comercial no se establecen explícitamente las consecuencias jurídicas de la fuerza mayor y el caso fortuito. Sin embargo, según el artículo 2º del Código de Comercio, las reglas de la legislación civil deben aplicarse a las cuestiones comerciales cuando la legislación mercantil no pueda aplicarse. Así mismo, en materia de obligaciones, el artículo 822 establece que "los principios que gobiernan la formación de actos y contratos y las obligaciones de derecho civil, sus efectos, interpretación, modo de extinguirse, anularse o rescindirse, serán aplicables a las obligaciones y negocios jurídicos mercantiles, a menos que la ley establezca otra cosa." A su vez, conforme a la legislación civil; en particular en lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 1604 del Código Civil, "el deudor no es responsable del caso fortuito"; figura que, para efectos del presente caso debe entenderse como expresión sinónima a la fuerza mayor. En ese orden de ideas, la fuerza mayor y el caso fortuito, como causales de exoneración de obligaciones propias de los contratos que dieron origen al título valor, también pueden alegarse dentro de la excepción genérica contenida en el numeral 12 del artículo 784 del Código de Comercio. No resulta acertado afirmar que no puede alegarse el secuestro como circunstancia de fuerza mayor dentro de las excepciones a la acción cambiaria. Desde esta perspectiva, no puede alegarse que el demandado carezca de posibilidades de defensa dentro del proceso ejecutivo, y que por esa sola circunstancia la tutela resulte procedente.
Sin embargo, aun a pesar de que pueda alegarse el secuestro como circunstancia de fuerza mayor dentro del proceso ejecutivo, de ahí no se desprende que el demandado tenga las mismas oportunidades procesales para su defensa que las que tiene en la acción de tutela. Del mismo modo, de la procedencia formal del secuestro dentro de la excepción consagrada en el artículo 784.12 C. de Co. tampoco puede concluirse que el proceso ejecutivo provea una protección integral de los derechos fundamentales del demandado que lo alega. Por lo tanto, pasa la Corte a analizar qué oportunidades procesales provee al demandado la legislación civil y cuál es el alcance de la protección que le otorga el proceso ejecutivo a los derechos fundamentales del demandante.
2.2.2 Análisis comparativo de la eficacia del proceso ejecutivo frente a la tutela en el presente caso.
De acuerdo con la posición sostenida por la Corte Suprema de Justicia en su jurisprudencia y con la doctrina especializada, ninguna circunstancia definida a priori -v.gr. el secuestro- es susceptible de calificarse genéricamente como constitutiva de fuerza mayor5. En efecto, desde una perspectiva analítica no podría afirmarse que un hecho -genéricamente definido- sea per sé imprevisto, imprevisible e irresistible, al margen de las circunstancias específicas en que se encontraba el deudor cuando el hecho ocurrió. Desde esa perspectiva, el juicio sobre la imprevisibilidad y la irresistibilidad supone que el juez examine la posición en que se encuentra el deudor en relación con el hecho en sí, y no sólo la ocurrencia objetiva del hecho. En el ámbito civil ordinario esta perspectiva resulta razonable, pues impide que el deudor alegue hechos que realmente no han afectado las posibilidades de cumplir sus obligaciones. Por supuesto, ello significa que en cada caso el deudor debe demostrar que la ocurrencia del hecho constituye una circunstancia de fuerza mayor; esto es, que el hecho fue imprevisto, imprevisible e irresistible, y que le impidió el cumplimiento de sus obligaciones.
En términos abstractos resulta razonable y proporcional imponer la carga de probar que el hecho era imprevisto, imprevisible e irresistible, y que hubo una relación causal con el incumplimiento, como condiciones probatorias para eximir al deudor de responsabilidad en materia civil. Sin embargo, en el caso del secuestro esta carga probatoria resultaría demasiado onerosa. Imponerle a un deudor que ha sido secuestrado la carga de probar que en su caso el secuestro era una circunstancia imprevista, imprevisible e irresistible, conforme a los cánones probatorios ordinarios resulta irrazonable y desproporcionado, por diversas razones.
En primer lugar, porque aun cuando en algunas ocasiones las personas llegan a resistir un secuestro asumiendo el riesgo para sus vidas y las de los demás, esta opción personal no puede llevarse a cabo sin poner en juego el bien jurídico de la vida, y como lo ha reiterado esta Corporación, el ordenamiento jurídico no puede obligar a las personas a elegir entre estas dos alternativas6. En segundo lugar, porque aun cuando en algunos casos la existencia de amenazas previas puede constituir un indicio de la previsibilidad del secuestro, el grado de afectación personal que significa este delito para las víctimas lleva a suponer que de saber cómo y cuándo se va a efectuar, la persona tomaría todas las precauciones necesarias para evitarlo.
Con todo, podría alegarse que el deber de cuidado de una persona amenazada de secuestro lo obliga a dejarlo todo para evitar su ocurrencia. Sin embargo, esta exigencia tampoco resulta admisible desde el punto de vista constitucional, pues implicaría desplazar el deber del Estado de garantizar la seguridad de las personas en cabeza de ellas mismas7. En esa medida, imponer a los individuos amenazados la obligación de abandonar sus actividades vitales para prevenir el secuestro también resulta desproporcionado e irrazonable; y además resulta contradictorio desde una perspectiva económica, si lo que pretende es que las personas cumplan sus obligaciones pecuniarias, legales o contractuales. En relación con este punto, la Corte ha sostenido que no puede entenderse la Carta Política a partir de las instituciones propias del derecho civil, y en particular, que no puede asumirse que el secuestro es previsible, por el hecho de ser de "posible ocurrencia". En un caso en que se trataba de determinar qué derechos asistían a la familia de un senador secuestrado, la Corte dijo sobre este punto:
"Debe entonces recordarse, que no es con los criterios del Código Civil como ha de interpretarse la Constitución, norma de normas. En este caso en concreto, escapa a los criterios de razonabilidad el sostener que el secuestro, al ser un hecho de 'posible ocurrencia' deba ser totalmente previsible. Por el contrario, partiendo del presupuesto de que es el Estado quien debe 'proteger a todas las personas residentes en Colombia en su honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades' (Art. 2° C.N.) el secuestro es un fenómeno tan irresistible como imprevisible". Sentencia T-1337/01 (M.P. Rodrigo Uprimny Yepes).
En ese orden de ideas, resulta irrazonable someter a las personas que han sido secuestradas al deber probatorio, propio del derecho ordinario, de demostrar la imprevisibilidad e irresistibilidad de su secuestro, así como su relación causal con el incumplimiento. Ello significaría, en la práctica, la ineficacia del proceso de la justicia ordinaria -en este caso el proceso ejecutivo-, como medio de defensa judicial, por la imposibilidad fáctica de cumplir con las exigencias propias del estándar probatorio impuesto. Por lo tanto, no puede un juez afirmar que la tutela en estos casos resulta improcedente por existir otro medio de defensa judicial.
Dentro de tal orden de ideas, la Corte ha sostenido que el secuestro constituye una circunstancia de fuerza mayor, lo cual ha sido reconocido en múltiples decisiones por la jurisprudencia constitucional8. Para fundamentar que el secuestro constituye una circunstancia de fuerza mayor eximente de las obligaciones contractuales en materia laboral, la Corte, en la primera sentencia sobre el tema, afirmó:
"Por ello, si el trabajador no ha incumplido sus obligaciones laborales ni ha abandonado por su culpa el trabajo, sino que por el contrario, en virtud del secuestro de que ha sido objeto, se ha visto forzado a interrumpir la prestación de sus servicios, no puede concluirse que una persona colocada en dicha situación no tenga derecho a percibir su salario en cabeza de sus beneficiarios, razón por la cual queda plenamente justificada la procedencia de la solicitud de amparo para la protección inmediata de los derechos de la accionante y de su hija menor, quienes dependen económicamente del empleado, consistente en percibir los salarios y prestaciones correspondientes a éste y que constituyen el medio para subvenir a sus necesidades vitales.
Es pues, la noción de fuerza mayor la que debe aplicarse en este asunto, pues a causa de la misma se produjo la interrupción del servicio por parte de quien estaba en pleno ejercicio de sus actividades laborales.
Lo anterior resulta pertinente, por cuanto en el proceso se encuentra acreditado plenamente que la desaparición del servidor público no fue voluntaria sino que se produjo como consecuencia del acto delincuencial forzado (...)". T-015/95 (M. P. Hernando Herrera Vergara).
Con fundamento en la calificación del secuestro como una circunstancia de fuerza mayor -que le impide al trabajador cumplir las obligaciones propias del contrato laboral-, esta Corporación ha establecido que el empleador tiene la obligación de pagarle los salarios a la familia de un trabajador secuestrado durante un término de dos años a partir de la ocurrencia de tal circunstancia, la cual ha sido ampliada conforme a los establecido por esta Corporación en la Sentencia C-400/03 (M.P. Jaime Córdoba Triviño). Con todo, la calificación genérica del secuestro como una circunstancia de fuerza mayor no significa que las familias de las personas secuestradas queden exentas de toda carga probatoria, y que la simple desaparición de una persona sea fundamento suficiente para recibir su salario por vía de tutela. En tales casos, la jurisprudencia ha sostenido que de todos modos los familiares deben probar que efectivamente la causa de la desaparición es el secuestro9.
Así, en virtud de todo lo anterior, concluye la Corte que la presente acción de tutela es procedente, y pasa a analizar la materia de fondo objeto de la decisión.
3. Materia objeto de la decisión
Según consta en el expediente, el demandante en tutela suscribió varios pagarés en favor de los bancos demandados para garantizar el pago de las obligaciones derivadas de los contratos de mutuo suscritos con las entidades bancarias demandadas. Dentro de los pagarés suscritos por el demandante constan sendas cláusulas aceleratorias que serían efectivas en caso de incumplimiento de sus obligaciones contractuales10. El demandante de tutela no efectuó los pagos mensuales de los contratos de mutuo y los bancos procedieron a presentar demandas ejecutivas, exigiéndole la totalidad de los saldos insolutos, en virtud de las cláusulas aceleratorias pactadas, incluyendo además, los intereses moratorios hasta tanto las obligaciones hayan sido canceladas.
Por su parte, el demandante sostiene que el retraso en el pago se debe al secuestro, y que hasta el momento en que éste ocurrió, se encontraba al día con sus obligaciones. Adicionalmente, aduce que su familia tuvo que endeudarse para pagar el rescate de los secuestradores, que cuando su cuñado se disponía a pagar, también él fue secuestrado, y que todos estos hechos han afectado su salud y la de su familia. En esa medida, proceder al cobro judicial de las deudas, como lo hicieron las dos entidades bancarias demandadas, constituye una amenaza de sus derechos fundamentales. En particular, estima que han sido amenazados y/o vulnerados sus derechos a la protección del Estado, a la solidaridad -pues desconocieron las consecuencias del secuestro sobre su libertad personal, su dignidad y su salud- y a la igualdad.
Por lo tanto, corresponde a esta Corporación establecer si la decisión de las entidades bancarias de iniciar procesos ejecutivos en contra de una persona que ha sido secuestrada amenaza o vulnera sus derechos fundamentales. En tal caso, la Corte debe determinar cuál es la medida que se debe adoptar en este caso, especificando si resulta procedente ordenar la refinanciación del crédito.
3.1 Planteamiento del problema jurídico
Teniendo en cuenta lo anterior, el problema jurídico que le corresponde resolver a esta Corporación se puede plantear de la siguiente manera: ¿se vulneran los derechos a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad cuando una entidad bancaria exige el pago a un deudor secuestrado y posteriormente liberado, sin considerar los efectos que tuvo su secuestro sobre sus posibilidades de cumplir?
La presunta afectación de tales derechos proviene de exigirle a una persona el cumplimiento de una obligación civil, desconociendo el deber de solidaridad hacia una circunstancia de la cual los demandados no fueron autores. Por lo tanto, es necesario que esta Corte se pronuncie sobre la forma como puede verse afectado un derecho fundamental por la omisión de un deber constitucional. Específicamente, por el incumplimiento del deber de solidaridad.
3.2 Afectación de un derecho fundamental por incumplimiento del deber de solidaridad frente a personas en circunstancia de debilidad manifiesta.
Existen diversos mecanismos para establecer si el Estado o un particular están afectando un derecho fundamental. El más sencillo consiste en establecer si la conducta del Estado o de un particular desencadena una serie de consecuencias que afectan uno o más bienes jurídicos que hacen parte del ámbito protegido por un derecho fundamental. En este evento, el juez debe constatar, simplemente, si la acción del Estado o del particular determinó directamente la afectación del bien jurídico protegido. Sin embargo, constatar la violación de un derecho fundamental no siempre resulta tan sencillo. La afectación de los derechos fundamentales no siempre supone una relación causal inmediata y mecánica entre la conducta de un agente y la producción de una consecuencia nociva para los derechos fundamentales.
En el presente caso, es evidente que la causa inmediata de la afectación -el secuestro- no es producto de la acción de los bancos, ni de los jueces, ni de alguna de las partes demandadas. Sin embargo, ello no significa que el respeto de los derechos fundamentales no les imponga prima facie determinados patrones de conducta, cuyo incumplimiento termine agravando la situación de las personas que -por motivos ajenos a ellos- se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta. Un ejemplo de esta forma de afectar un derecho fundamental sería el caso de un trabajador que padece una limitación o dolencia física, a quien su empleador le ordena realizar tareas que agravan su situación de salud. En este caso, el empleador no es el causante de la dolencia o limitación física del trabajador. Aun más, éste puede estar dando sus órdenes dentro del ejercicio ordinario de su facultad subordinante, en igualdad de condiciones con respecto a los demás trabajadores. Sin embargo, a pesar de que la conducta del empleador no haya causado la limitación física, y que sus órdenes correspondan al ejercicio de un derecho, éstas pueden afectar gravemente la salud del trabajador.
Un caso semejante fue analizado por esta Sala de Revisión de tutelas en la Sentencia T-1040 de 2001. Se trataba de una trabajadora de una cadena de supermercados que sufría de una enfermedad en una pierna. Su empleador no tuvo suficiente consideración para con su estado de salud, y además de darle órdenes que afectaban su condición, la trasladó de puesto de trabajo varias veces, hasta que finalmente la despidió sin justa causa, pagándole la respectiva indemnización.
Visto desde un punto de vista formal, el empleador simplemente había ejercido diversas prerrogativas consagradas en el ordenamiento jurídico, como su facultad de subordinación, el ius variandi y su facultad de despido. Por otra parte, en este caso resultaba excesivamente difícil constatar científicamente una relación causal entre la agravación de la salud de la demandante y sus condiciones de trabajo. Sin embargo, a pesar de la dificultad probatoria inherente al caso, y a pesar de que el empleador estaba ejerciendo sus derechos, había omitido su deber de tener en consideración las recomendaciones médico laborales que le habían sido hechas a la demandante. Por tal motivo, la Corte ordenó a la empresa demandada reintegrar a la demandante a un puesto de trabajo acorde con su condición de salud. En aquella oportunidad, esta Sala sostuvo:
"En el presente caso, la empresa demandada cambió varias veces las condiciones de trabajo de la demandante, encargándole labores de mensajería u otras, que requerían que realizara ejercicios médicamente contraindicados (...) No corresponde a esta Corporación determinar la responsabilidad contractual pecuniaria de la empresa demandada en la afectación del estado de salud de la demandante. Sin embargo, resulta evidente que ésta no tuvo en cuenta la situación particular de la demandante para efectos de asignarle funciones que pudiera realizar, (...) En esa medida, para esta Corte, la empresa demandada se excedió en el ejercicio de la facultad patronal de subordinación y con ello vulneró el derecho al trabajo en condiciones dignas de la demandante, al impartirle órdenes que iban en detrimento de su salud". Sentencia T-1040/01 (M. P. Rodrigo Escobar Gil).
De lo anterior es necesario extractar dos conclusiones. En primer lugar, que la afectación de los derechos fundamentales no siempre se identifica con la causa de la circunstancia de debilidad de la persona. Por el contrario, la afectación puede provenir del incumplimiento de un deber exigible de terceros, independientemente de su participación en los hechos que originaron la circunstancia de debilidad. En tales casos, si el destinatario del deber lo incumple, estará vulnerando prima facie los derechos fundamentales, al margen de la responsabilidad que le incumba al causante de la circunstancia de debilidad. En segundo lugar, debe concluirse que el tercero puede estar afectando los derechos fundamentales de la persona en circunstancia de debilidad, aun cuando el incumplimiento de su deber corresponda al ejercicio de un derecho o de una libertad protegida por el ordenamiento jurídico.
Sin embargo, el solo incumplimiento de un deber frente a una persona en circunstancia de debilidad no implica una afectación de un derecho fundamental. Para que ello sea así, es necesario que el destinatario del deber se encuentre en la posibilidad jurídica y fáctica de darle cumplimiento. En efecto, los derechos fundamentales no siempre exigen de los terceros los mismos deberes. En particular, porque estos terceros no se encuentran, fáctica y jurídicamente, en la misma posición para asumir las cargas que tales deberes les imponen. En esa medida, el juez constitucional está llamado a considerar la posición de estos terceros, estableciendo su posibilidad fáctica de asumir tales cargas, y los intereses que pretenden proteger mediante su conducta. Una vez hecho esto, debe entrar a determinar si los intereses del tercero son razonables, si su conducta es adecuada y necesaria, y si los efectos que ésta tiene sobre los derechos fundamentales del afectado son proporcionales, habida cuenta de las circunstancias específicas en que éste último se encuentra.
En el presente caso, el apoderado del demandante considera que al exigir el cumplimiento anticipado de la totalidad del monto de los contratos de mutuo, las entidades bancarias ha afectado su derecho a la solidaridad. Si bien la solidaridad no puede considerarse técnicamente como un derecho fundamental, sí constituye un principio fundamental (C. N. art. 1) y un deber de las personas (C. N. art. 95.2), que tiene una estrecha relación con el derecho a la igualdad (C. N. art. 13). Por lo tanto, corresponde a esta Corte establecer cuál es el fundamento que permite exigir el cumplimiento de un deber de solidaridad frente a las personas que han sido secuestradas, determinando si se trata de un grupo social en circunstancia de debilidad manifiesta.
3.3 Fundamento del deber de solidaridad frente a las personas que han sido secuestradas.
3.3.1 La imposición excepcional de deberes constitucionales por vía de tutela.
La existencia de los deberes constitucionales, en particular el de solidaridad, está directamente relacionada con la transformación que supone el paso de un Estado liberal burgués a un Estado social de Derecho, en una sociedad contemporánea. El Estado liberal burgués concibe al individuo como un sujeto al margen de las estructuras del poder, que en ese modelo están personificadas principalmente por el Estado. Por lo tanto, los derechos individuales y la separación de poderes constituyen mecanismos de protección suficientes frente a la acción del Estado. Sin embargo, la visión sicológica de las libertades en el modelo liberal burgués le resta valor a ciertos elementos de la relación del individuo con su contexto social. Al restarle valor a estos elementos, reduce las herramientas de transformación social de las que dispone el Estado, en aspectos que otros modelos de Estado consideran importantes para garantizar la continuidad de la vida en comunidad. Estos otros modelos conciben al individuo también a partir del rol que ocupa en las estructuras sociales dentro de las cuales se desenvuelve cotidianamente. De acuerdo con ellos, al individuo corresponden ciertos deberes, que varían dependiendo de la valoración que se haga de las estructuras a las cuales pertenece, y que se canalizan de distintas maneras, dependiendo de los papeles que se asignen al Estado y a la sociedad.
Dentro de este contexto, el Estado social no pretende la transformación radical de las estructuras sociales, sino la corrección sistemática de sus consecuencias más graves, y la promoción de sus efectos deseables. Así mismo, el Estado social permite la interacción de los agentes sociales, sin querer determinar sus relaciones por intermedio del Estado. Por el contrario, permite su libre juego, dentro de un marco que garantice la convivencia social presente y futura, tomando la dignidad humana como elemento indispensable para la continuidad de cualquier comunidad política. En ese orden de ideas, puede afirmarse que los deberes constitucionales son instrumentos jurídicos que garantizan que los particulares cumplan sus funciones dentro de la sociedad para lograr determinados objetivos constitucionales, sin necesidad de estructurar las relaciones entre los agentes sociales a través del Estado.
El carácter jurídico de estos deberes supone su exigibilidad. En efecto, dentro del Estado liberal, estos deberes se consideraban de naturaleza cívica o moral, y por lo tanto no era posible exigirlos jurídicamente. Sin embargo, la incidencia cada vez más fuerte de las actividades privadas en la realización de los objetivos constitucionales dentro de la sociedad contemporánea, hacen necesario que el Estado cuente con las herramientas suficientes para afrontar los crecientes desafíos que supone el deber de asegurar la cohesión social.
A pesar del valor normativo de los deberes constitucionales, y de su importancia práctica para la realización de los valores del Estado social, la forma tan general como fueron consagrados en el texto de la Carta hace que sea necesario concretar su contenido y alcance para poderlos aplicar. Surge entonces el interrogante de cuál es el órgano competente para concretar el contenido y alcance de los deberes constitucionales. Para responder a este interrogante es necesario tener en cuenta que al exigirle a los particulares el cumplimiento de determinados deberes se les están imponiendo cargas que implican la restricción de sus libertades individuales. En esa medida, resulta indispensable encuadrar el carácter social del Estado dentro del marco jurídico propio de un Estado de derecho. De tal forma se puede controlar la actuación de las autoridades, impidiendo que restrinjan caprichosamente las libertades individuales. Por lo tanto, corresponde en principio al legislador establecer tanto el contenido y alcance de los deberes constitucionales de los particulares, como las sanciones que pueden imponerse por su incumplimiento. Así lo ha entendido esta Corporación, que al respecto ha dicho:
"3. Los deberes constitucionales son aquellas conductas o comportamientos de carácter público, exigibles por la ley a la persona o al ciudadano, que imponen prestaciones físicas o económicas y que afectan, en consecuencia, la esfera de su libertad personal. Las restricciones a la libertad general sólo pueden estar motivadas por fundadas razones que determine el Legislador. En este sentido, los deberes consagrados en la Constitución comprenden una habilitación al Legislador para desarrollar y concretar la sanción por el incumplimiento de los parámetros básicos de conducta social fijados por el Constituyente". (resaltado fuera de texto) Sentencia T-125/94 (M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
Así mismo, en una oportunidad más reciente, la Corte dispuso que la exigibilidad de un deber requiere la existencia de una ley que precise su alcance, que defina las obligaciones específicas que de él se derivan, y que establezca las sanciones por su incumplimiento11, mientras en otra decisión reciente recalcó que una ley que imponga un deber a los particulares no puede limitarse a repetir el texto constitucional, sino que debe desarrollarlo y concretar su contenido12.
Aunque en principio los deberes constitucionales requieren un desarrollo legal que garantice que las autoridades no van a restringir indebidamente las libertades individuales, estos deberes excepcionalmente constituyen un criterio hermenéutico indispensable para la aplicación directa de las cláusulas constitucionales que se refieren a derechos fundamentales. En esa medida, cuando del incumplimiento de un deber consagrado en la Constitución se derive una afectación de un derecho fundamental, estos deberes pueden exigirse directamente por vía de tutela.
Sin embargo, la afectación de un derecho fundamental no es suficiente para que el operador jurídico, en este caso el juez, proceda a aplicar directamente una cláusula constitucional que consagra un deber a un particular. Para ello es necesario además, que dicho deber no haya sido adecuadamente regulado por el legislador.
Esto ocurre cuando la ausencia o insuficiencia en la regulación de un deber constitucional implica una desprotección de los derechos fundamentales de determinado grupo social. Tal excepción se justifica por la necesidad de sustraer los derechos fundamentales de las mayorías políticas ocasionales, para lo cual es indiferente que su afectación provenga de la acción del legislador, o de su inacción. En relación con este aspecto, la Corte se ha pronunciado, diciendo:
"Excepcionalmente, los deberes constitucionales son exigibles directamente. Ello sucede, entre otros eventos, cuando su incumplimiento, por un particular, vulnera o amenaza derechos fundamentales de otra persona, lo que exige la intervención oportuna de los jueces constitucionales para impedir la consumación de un perjuicio irremediable (CP art. 86). En estos casos, al juez de tutela le corresponde evaluar si la acción u omisión, que constituye simultáneamente un incumplimiento de los deberes constitucionales, vulnera o amenaza un derecho fundamental, y si la ley habilita la procedencia de la acción de tutela contra el particular. En caso afirmativo, el juez podrá hacer exigible inmediatamente los deberes consagrados en la Constitución, con miras a la protección efectiva de los derechos fundamentales."
La aplicación judicial directa de la solidaridad resulta particularmente exigible en estos casos. La solidaridad no sólo es un deber constitucional genérico (C.N. art. 95.2), también es un principio fundamental (C.N. art. 1º). Como principio, la solidaridad imprime ciertos parámetros de conducta social a los particulares, que pretenden racionalizar ciertos intercambios sociales. En el Estado Social de Derecho, el principio de solidaridad cumple la función de corregir sistemáticamente algunos de los efectos nocivos que tienen las estructuras sociales y económicas sobre la convivencia política a largo plazo. Por supuesto, la solidaridad, como principio exigible a los particulares, no es un instrumento necesario para garantizar la convivencia política, independientemente del modelo de Estado. Se trata más bien de una construcción histórica, de una herramienta que acogió el Constituyente de 1991, como instrumento normativo consistente con su opción política por el Estado Social de Derecho.
Otros modelos de Estado consideran que la solidaridad es per sé una intromisión ilegítima en la esfera privada, y suponen que sólo cuando el Estado garantiza un total libre juego de las fuerzas sociales se puede perpetuar la vida en comunidad. Sin embargo, la dimensión social y no simplemente individual que el Estado Social de Derecho le imprime a libertad, supone la necesidad de garantizarla de manera general y permanente, y ello impone la necesidad de racionalizarla a través del principio de solidaridad. Por lo tanto, como principio fundamental, es susceptible de aplicación judicial inmediata, cuando de ello depende la intangibilidad de los derechos fundamentales. De tal modo, la misma Sentencia antes citada, a continuación establece:
"La solidaridad es un valor constitucional que presenta una triple dimensión. Ella es el fundamento de la organización política (CP art. 1º); sirve, además, de pauta de comportamiento conforme al que deben obrar las personas en determinadas situaciones y, de otro lado, es útil como un criterio de interpretación en el análisis de las acciones u omisiones de los particulares que vulneren o amenacen los derechos fundamentales (C.P. arts. 86 y 95-1)." Sentencia T-125/95 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
En virtud de lo anterior, es necesario concluir que el juez de tutela puede exigir el cumplimiento de un deber de solidaridad a un particular, cuando su incumplimiento afecte los derechos fundamentales de una persona que, por ausencia de regulación legal, carece de protección.
Por lo tanto, pasa la Corte a establecer si existe actualmente una protección estatal suficiente para garantizar los derechos fundamentales de los secuestrados y de sus familias.
3.3.2 La protección estatal de los secuestrados y de sus familias: identificación de grupos sociales y riesgos desprotegidos.
Esta Corporación ha desarrollado una línea jurisprudencial encaminada proteger el núcleo familiar de las personas que se encuentran secuestradas, desde cuando no había en el ordenamiento una disposición de carácter legal que las protegiera. En tales casos, la Corte otorgaba una protección transitoria para permitirles subsistir. Así, en la primera sentencia en que se ocupó del tema, la T-015 de 1995, la Corte ordenó el pago de los salarios de un servidor público secuestrado a su esposa e hija, durante un término de dos años, al cabo del cual, la familia debía iniciar el proceso de declaración de muerte presunta. Podría aducirse que en este caso no resulta aplicable el deber de solidaridad, por cuanto el empleador, obligado al pago de salarios a la familia de la persona secuestrada, no es un particular sino el Estado. Por lo tanto, el fundamento de la obligación no sería el deber de solidaridad, sino el deber del Estado de velar por los derechos fundamentales de las personas.
Sin embargo, para estos efectos es irrelevante que el empleador sea el Estado o un particular, como se evidencia del desarrollo de dicha línea jurisprudencial. En efecto, con posterioridad a la Sentencia T-015/95, se presentaron varios casos en que las familias de varios trabajadores particulares que habían sido secuestrados, reclamaban sus salarios para poder subsistir. Tales casos fueron acumulados y decididos mediante Sentencia T-1634 de 2000. En dicha Sentencia la Corte otorgó la protección solicitada aplicando analógicamente la figura de la suspensión del contrato de trabajo. La aplicación analógica de esta figura tuvo como fundamento la necesidad de preservar los principios de "justicia social y equidad". En esa medida, la Corte trasladó el riesgo derivado de la imposibilidad de cumplir las obligaciones del contrato al empleador, para equilibrar la subordinación inherente a la relación laboral. Para tal efecto, la Corte se apoyo en una Sentencia que analizó la suspensión del contrato de trabajo13. Esta figura, como desarrollo de la teoría del riesgo en materia laboral, implica que la posición subordinante del empleador le traslada a éste las consecuencias de la fuerza mayor y del caso fortuito. En esta Sentencia, la Corte dijo:
"Para esta circunstancia, el pago se justifica por los principios de justicia social y de equidad que debe mantener toda relación laboral, pero que resultarían afectados en detrimento del trabajador y de su familia."
Concluyendo más adelante:
"En estas condiciones, atendiendo la teoría del riesgo en materia laboral y que por la naturaleza misma de esta clase de contratos debe tornarse aún más exigente, concluye la Corte que la decisión adoptada por la empresa en el sentido de suspender el pago de los salarios (...) resulta lesiva de los derechos fundamentales a la vida, a la subsistencia y a la integridad familiar de quienes dependen económicamente de ellos, debiendo en consecuencia ordenarse su pago a partir del día en que se produjo la desaparición y hasta por un lapso de dos años (...)". Sentencia T-1634/00 (M.P. Alejandro Martínez Caballero).
En esa medida, aunque la Sentencia no hace alusión expresa a la solidaridad como fundamento de la decisión, resulta evidente que la obligación del empleador de cubrir el riesgo del secuestro tiene fundamento en el deber de solidaridad para con la parte débil del contrato.
Con posterioridad a la iniciación de dicha línea jurisprudencial, también el legislador ha diseñado diversos instrumentos de protección para las familias de los trabajadores secuestrados, independientemente de que estos sean trabajadores privados o servidores públicos. Así, el artículo 21 del Decreto 1723 de 1995, disponía.
"Artículo 21. Pago de salario a secuestrados. Cuando se pruebe la ocurrencia de un delito de secuestro, el patrono que tenga a su cargo cincuenta o más empleados, deberá continuar pagando el salario correspondiente al trabajador secuestrado, mientras éste continuare privado de la libertad y hasta pasado un año contado a partir del día en que se retuvo a la persona si no se hubiere comprobado su liberación, rescate o muerte, caso en el cual cesará la obligación del empleador".
Declarado inexequible el anterior decreto, se expidió el Decreto Legislativo 2238 de 1995, que en su artículo 23 tenía exactamente el mismo contenido que el artículo transcrito. Este también fue declarado inexequible, por falta de conexidad con el motivo de la declaratoria del estado de excepción con fundamento en el cual había sido expedido. Al año siguiente, el legislador ordinario, en el artículo 22 de la Ley 282 de 1996, estableció un seguro colectivo para garantizar el pago de los salarios y demás prestaciones a los familiares de las personas secuestradas, sin importar el carácter público o privado del trabajador. Después de expedido este decreto, se expidió la Ley 589 de 2000, que en el parágrafo 2º de su artículo 10, dispuso la protección de los servidores públicos secuestrados.
Del anterior recuento se observa que hasta el momento, tanto el legislador como la jurisprudencia constitucional han establecido mecanismos de protección en favor de las familias de los trabajadores -públicos y privados- que han sido secuestrados, exigiendo de sus empleadores el cumplimiento de un deber de solidaridad. Sin embargo, esta protección presupone que las personas secuestradas derivan su sustento personal y familiar de su salario, y exige exclusivamente al empleador el cumplimiento de un deber de solidaridad.
Sin embargo, esta protección resulta insuficiente. En primer lugar, porque no cobija a aquellas personas que, independientemente de que tengan un vínculo laboral en el momento del secuestro, no dependen del salario que les entrega un empleador para subsistir. De tal modo, estas personas constituyen un grupo social no amparado por el Estado. En segundo lugar, la protección resulta insuficiente pues tampoco protege al secuestrado y a su familia frente a otros riesgos que enfrentan; básicamente, aquellos riesgos para la readaptación a su vida social, derivados del incumplimiento de obligaciones distintas a las propiamente laborales.
Frente al segundo motivo de insuficiencia de la protección estatal podría alegarse que de todos modos la familia del secuestrado está recibiendo su salario, y que con ello puede cumplir las obligaciones adquiridas, de acuerdo al nivel de ingresos que tenían antes de ocurrir el secuestro. Esto es cierto. Sin embargo, la familia del trabajador sólo recibe el salario durante el término del secuestro, sin consideración de las consecuencias laborales que pueda acarrearle su estado psicológico durante la etapa posterior a su liberación.
Adicionalmente, esta protección tampoco cubre el riesgo que supone para la situación económica de la familia el pago de un rescate, necesario para preservar la vida del secuestrado. En tales casos, además del riesgo para la estabilidad laboral como consecuencia del estado emocional del secuestrado, él y su familia se ven obligados a cubrir las deudas -presumiblemente altas- que tuvieron que adquirir para no perder la vida. En esa medida, a pesar del pago del salario a la familia durante el tiempo del secuestro, tanto la persona liberada como su familia siguen estando sometidas a una situación bastante precaria, cuyas posibilidades de superación dependen, paradójicamente, de la situación económica y laboral posteriores a su liberación.
En el presente caso el demandante subsiste gracias al desarrollo de una actividad por cuenta propia. En efecto, (…) es el representante legal de la sociedad (…), empresa dedicada a la mecánica automotriz. De tal modo, el demandante y su familia no dependen económicamente de un tercero a quien puedan reclamar el pago de un salario mensual, como contraprestación de una actividad subordinada. En esa medida, se encuentra dentro de un grupo social que no ha sido objeto de protección estatal por parte del Estado.
En efecto, el secuestro del demandante no suponía una circunstancia de riesgo derivada del incumplimiento de sus obligaciones laborales. Por el contrario, suponía un riesgo frente al incumplimiento de sus obligaciones mercantiles. En particular, frente al incumplimiento de los pagos mensuales derivados de los contratos de mutuo que había suscrito con las entidades bancarias demandadas. En su caso particular, este riesgo llevó a que las entidades bancarias exigieran judicialmente el cumplimento de sus obligaciones de manera anticipada.
Por otra parte, el demandado fue objeto de un secuestro extorsivo, del cual salió libre gracias al pago de un rescate de quinientos millones de pesos ($500'000,000). A esto debe sumarse otra circunstancia que agrava aun más sus condiciones de estabilidad económica y emocional. Como se relató en el acápite de hechos de esta Sentencia, su cuñado fue secuestrado cuando canceló la suma que exigían sus deudores para su liberación, y sólo fue liberado tras el posterior pago de la suma de doscientos millones de pesos ($200'000,000). En esa medida, además de encontrarse en una circunstancia de desprotección por parte del Estado, el demandante y su familia debieron asumir cargas económicas y personales bastante gravosas como consecuencia de su secuestro.
3.3.3 Desprotección, circunstancias de debilidad manifiesta y condiciones de readaptación social de los secuestrados.
Una vez comprobada la situación de desprotección estatal frente a los riesgos derivados del incumplimiento de sus obligaciones mercantiles, es necesario determinar si los secuestrados que han sido liberados deben ser considerados como sujetos de protección especial por parte del Estado. Para ello se debe establecer si las condiciones -económicas y mentales- en que se encuentran estas personas, los ubican en circunstancias de debilidad manifiesta. En ese orden de ideas, corresponde a la Corte indagar cuál es la magnitud de tales riesgos para las posibilidades de readaptación de estas personas en condiciones de igualdad.
Sin embargo, la situación que debe enfrentar cada individuo y su núcleo familiar es distinta. Por lo tanto, esta Sala debe adoptar una posición con fundamento en las tendencias generales que hayan sido observadas en los estudios científicos que se hayan realizado sobre el tema. De tales estudios interesa saber específicamente dos aspectos. En primer lugar, es indispensable considerar qué tan generalizada es la afectación -directa e indirecta- de la capacidad laboral de las personas que han sido secuestradas y posteriormente liberadas, determinando si se trata de un fenómeno incidental, que no pasa de ser una manifestación aislada, o de una tendencia general. De otra parte, interesa a este propósito establecer cualitativamente, cuál es la incidencia que tienen los aspectos económicos y laborales sobre el proceso de recuperación y adaptación a la vida en sociedad de las personas secuestradas y de sus familias. Por tal motivo, esta Corporación solicitó dos conceptos técnicos a los departamentos de psicología de la Universidad Nacional y de la Fundación País Libre14.
En relación con la generalidad de la afectación de la capacidad laboral de los secuestrados que han sido liberados, los experticios técnicos solicitados por esta Corporación, coinciden en que uno de los efectos más comunes del secuestro sobre las personas que han sido liberadas es la dificultad de adaptarse nuevamente al medio laboral15. Dentro de las manifestaciones más frecuentes están el retraimiento en las relaciones laborales; la conflictividad en las mismas; las recriminaciones hacia las empresas y hacia los empleadores; el deseo de obtener ventajas laborales, como la incapacidad por motivos de salud; la desconfianza hacia su grupo de trabajo; y la disminución de la capacidad laboral16.
En otros casos, además, se produce un tipo de afectación adicional de la situación laboral, frente a la necesidad de cambiar, no sólo de trabajo, sino de ambiente, que en muchos casos los lleva a cambiar el lugar de residencia o a dejar de desplazarse hacia sus lugares habituales de trabajo. En este sentido, los estudios cuentan que las personas liberadas experimentan un alto nivel de temor frente a una nueva experiencia traumática, y a través de su decisión pretenden evitar que ellos o su familia corran nuevos riesgos. Tales cambios de residencia o las restricciones en el desplazamiento implican para estas personas retirarse de su trabajo y buscar otro, con la posibilidad de no encontrarlo o de ubicarse en un trabajo o actividad con menor remuneración17.
En relación con la adaptación de la persona liberada a su ambiente social, de acuerdo con los dos experticios la gran mayoría de las personas que han sido secuestradas logran recuperarse, dependiendo de circunstancias vividas durante el secuestro, y de las que les corresponda vivir durante la etapa posterior. Dentro de las circunstancias que afectan sus posibilidades de adaptación, propias de la experiencia misma del secuestro, están su duración, el trato recibido de sus captores, y las condiciones de retención. Otras, por el contrario, tienen que ver con las circunstancias vitales del secuestrado después de su liberación. De tal modo, las condiciones de seguridad económicas y laborales que encuentre la persona después de su liberación, inciden sobre el grado de afectación sicológica post- trauma, y por tanto, también sobre sus posibilidades de recuperación18 19.
De lo anterior se tiene entonces, que la afectación de la capacidad laboral -directa e indirecta- es una situación generalizada entre las personas que han sido secuestradas y posteriormente liberadas. Adicionalmente, puede verse también, que la seguridad en cuanto a la estabilidad económica y laboral son factores que inciden directamente sobre las posibilidades de recuperación del trauma del secuestro y de readaptación a la vida social. En esa medida es necesario concluir que no sólo se trata de personas que se encuentran en situación de debilidad manifiesta; además existe una directa correlación entre las condiciones económicas que deban enfrentar después de su liberación, y sus posibilidades de readaptación al medio social.
En el presente caso puede constatarse que tanto el demandante y su familia se encontraban psicológicamente afectados durante la etapa posterior al secuestro y por lo tanto, se hallaban en circunstancias de debilidad manifiesta. En efecto, el demandante aporta dos diagnósticos médicos en los cuales se da cuenta de su estado de salud. En uno de ellos, expedido al día siguiente de la liberación, se incapacita al demandante para efectuar cualquier trabajo o actividad, debido a que para ese entonces presentaba un cuadro de crisis ansiosa maniaco depresiva, psicosis maniaco - depresiva y poliparasitismo intestinal (fl. 138). En el otro se establece que el demandante presenta incapacidad emocional, que le impide el desarrollo de sus actividades mentales cognitivas y se recomienda continuar en terapia psicológica (fls. 154-155).
Una vez establecido que las personas que han sido secuestradas se encuentran particularmente expuestas a las condiciones económicas que deben enfrentar después de su liberación, que de estas condiciones dependen sus posibilidades de readaptación social, y que en el caso concreto está comprobada la afectación psicológica del demandante -y de su familia-, entra la Corte a establecer la exigibilidad del deber de solidaridad a los particulares, cuando ello es necesario para proteger sus derechos fundamentales.
3.3.4 Exigibilidad del deber de solidaridad a los particulares, cuando sea necesario para proteger los derechos fundamentales.
Tanto el derecho al libre desarrollo de la personalidad, consagrado en el artículo 16 de la Carta como la cláusula general de libertad del artículo 28 de la Constitución, implican la facultad individual de optar por un modelo de realización personal, sin más restricciones que las que imponen el respeto de los derechos de los demás, y el ordenamiento jurídico. A su vez, las disposiciones que consagran estos derechos están directamente relacionadas con el valor fundamental de la dignidad humana, como capacidad de todo ser moral para elegir responsablemente su propio plan de vida, conforme a sus propias valoraciones.
Ello supone un deber de las personas y del Estado de abstenerse de incurrir en conductas que incidan sobre el ejercicio responsable de la libertad individual. En esa medida, cabe preguntarse si corresponde a los particulares únicamente un deber negativo, exigible por igual respecto de todas las personas, o pueden exigirse deberes especiales hacia determinadas personas en razón de sus circunstancias vitales.
Esta Corporación ha establecido que aun las entidades privadas deben permitir que las personas con menos capacidades para el ejercicio de sus libertades individuales tengan un acceso efectivo a ellas. La Corte ha señalado que también los particulares deben contribuir a remover las barreras que impongan cargas excesivas a ciertos individuos, para que todas las personas puedan ejercer sus derechos, permitiendo la integración social de todos los colombianos. En esa medida, los particulares, al igual que el Estado, tienen deberes de prestación, y no sólo deberes generales de abstención. El respeto por las libertades individuales les exige a los particulares deberes especiales hacia determinadas personas, que incluso suponen prestaciones específicas hacia ellas. Así, en un caso en el cual una persona discapacitada reclamaba facilidades de acceso al sistema de transporte, acordes con su condición física, la Corte resaltó la dimensión positiva -prestacional- de la libertad de circulación, para exigir a la empresa transportadora -un particular- adoptar un plan de integración de las personas discapacitadas al sistema de servicio público de transporte que estaba desarrollando. En torno al carácter prestacional de la libertad de circulación, como condición necesaria para su ejercicio positivo, la Corte sostuvo el siguiente criterio:
"La libertad de locomoción suele ser considerada un derecho de dimensión negativa o defensiva, por cuanto se ha entendido que su función consiste en ser un límite al ejercicio del poder del Estado en defensa de la libertad del individuo. El creer que su goce efectivo implica únicamente el freno a las acciones del Estado o requiere tan sólo la inacción estatal ha llevado a suponer que las libertades suelen ser garantías que no comprometen gasto público. No comparte esta Sala de Revisión esta tesis. Casos como el que se estudia en esta sentencia, evidencian que derechos fundamentales llamados de libertad, como el de locomoción, pueden tener una faceta positiva y de orden prestacional."
Agregando más adelante que la asociación excluyente que suele hacerse entre libertades individuales y prestaciones es empíricamente insostenible, pues el ejercicio de las libertades individuales exigen grandes erogaciones. Al respecto, la misma Sentencia sostiene:
"En la sociedades modernas, donde el uso de la libertad individual depende de acciones y prestaciones públicas -servicio público de transporte, de telecomunicaciones, de salud, etc- y donde la seguridad personal cuesta, no es posible sostener la tesis del carácter negativo de las libertades básicas. Por el contrario, la infraestructura necesaria para hacer posible el ejercicio de las libertades fundamentales, los derechos de defensa y debido proceso o los derechos políticos, requiere de grandes erogaciones económicas y de la actuación permanente y coordinada por parte del Estado. La fuerza pública, la administración de justicia y la organización electoral, aunque parezcan obvias en un Estado de derecho, constituyen la dimensión prestacional de las libertades básicas."
Ahora bien, de acuerdo con la Sentencia, las libertades individuales también requieren la disponibilidad de los recursos materiales necesarios para permitir su ejercicio por parte de toda la población. Ello supondría que se trata de "derechos de desarrollo progresivo", exigibles únicamente en la medida en que ello sea materialmente posible. Sin embargo, la anterior Sentencia se pronunció sobre este punto, diciendo:
"No sobre advertir, sin embargo, que la dimensión positiva de los derechos y libertades no siempre supone su carácter progresivo. La gradualidad de la prestación positiva de un derecho no impide que se reclame su protección por vía judicial cuando la omisión en el cumplimiento de las obligaciones correlativas mínimas coloca al titular del derecho ante la inminencia de sufrir un daño injustificado." T-595/02 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
Con todo, podría cuestionarse la posibilidad de exigir de los particulares la obligación de destinar los recursos necesarios para garantizar el ejercicio de las libertades de la población. Podría decirse que se trata de una función propia del Estado, y que por lo tanto, corresponde a éste asumir tales costos. Esto, sin embargo, no resulta aceptable desde una perspectiva constitucional. El Estado tiene el deber de asumir los costos necesarios para garantizar, en muchos aspectos, el ejercicio de las libertades fundamentales a través de los servicios públicos. Sin embargo, en otros casos permite que los particulares también los presten, y que se lucren de ello, recibiendo del Estado todas las prerrogativas y garantías necesarias para ejercer su actividad. Por lo tanto, los particulares que prestan servicios públicos y reciben del Estado las prerrogativas y garantías necesarias para lucrarse de esta actividad, asumen ciertos deberes y prestaciones hacia las personas. En particular, aquellos deberes y prestaciones necesarios para proteger los derechos y libertades individuales fundamentales, en lo que esté directamente relacionado con su actividad.
La posibilidad de que los particulares presten servicios públicos implica el cumplimiento de los deberes y prestaciones correlativos, que les impone su función social (C.N. art. 333). En concreto, estos particulares están sujetos por el principio de universalidad, que requiere que los servicios públicos se presten a todas las personas, aun cuando ello les suponga mayores cargas, de tal modo que estos servicios sean un mecanismo de inclusión social. Ello, por supuesto, no significa que en virtud del principio de universalidad se deban sacrificar otros principios que también gobiernan los servicios públicos. En particular, a estos servicios también los gobierna el principio de eficiencia, que suele encontrarse en tensión con el principio de universalidad. En efecto, en un sistema en el cual los servicios públicos son prestados por particulares, conforme a la lógica del mercado, la decisión de ampliar la cobertura hacia la población más marginada puede no resultar la más eficiente desde el punto de vista económico. Con todo, los particulares que prestan servicios públicos tienen el deber de llevar a cabo todas aquellas actuaciones que sean necesarias para que -como mínimo- su actividad no signifique una barrera que impida a los individuos en circunstancias de debilidad desarrollar, mantener o readquirir nexos valiosos con la sociedad.
La actividad económica que desarrollan las entidades financieras cumple un papel fundamental en el movimiento y distribución de capitales en la sociedad. Por otra parte, el acceso a estos recursos incide cada vez más sobre las posibilidades de las personas de acceder a los bienes y servicios necesarios para desarrollar su propio plan de vida. Las condiciones de acceso a estos recursos, sin embargo, se alejan cada vez más de la órbita de decisión autónoma de los individuos, quedando sujetas en mayor medida, a las condiciones impuestas por los agentes del mercado. En efecto, la competencia ha conducido a una mayor profesionalización en el recaudo y manejo del capital, intensificando no sólo la necesidad de tales servicios, también la dependencia de las condiciones fijadas por las entidades que los prestan. En esa medida, un número creciente de decisiones individuales están influidas por las posibilidades de disponer de recursos del crédito, que a su vez quedan sujetas a las condiciones que fijan los agentes del sistema financiero.
El adecuado funcionamiento de esta actividad requiere su articulación mediante el mercado, y por lo tanto, a través del sistema de oferta y demanda. En esa medida, la realización del principio de eficiencia en los servicios públicos que prestan dichas entidades supone un reconocimiento del papel que juegan las condiciones del mercado. En particular, porque dichas entidades administran los recursos que el público les deposita. Sin la debida consideración por dichas condiciones, el sistema financiero no podría prestar su actividad de manera eficiente.
Aun así, la articulación de este servicio público a través del mercado no puede traducirse en una exclusión arbitraria de ciertos individuos del circuito económico, con total prescindencia de sus condiciones de participación. En esa medida, el principio de solidaridad impone a las entidades financieras un deber de consideración hacia los deudores del sistema financiero que han sido liberados después de un secuestro. En desarrollo de sus actividades, estas entidades no pueden imponerles a los deudores que hayan sido secuestrados cargas que superen sus posibilidades de cumplir libre y responsablemente sus obligaciones financieras. Particularmente, en aquellas circunstancias en que la conducta de las entidades bancarias incida directamente sobre las posibilidades de readaptación a la actividad económica y social de estas personas.
En el presente caso, las posibilidades del demandante de continuar desarrollando su actividad económica conforme a su propio plan de vida, dependen directamente de sus posibilidades de readaptación. En primer lugar, porque se trata de una persona que realiza una actividad por cuenta propia de la cual derivan él y su familia su sustento, y que requiere contar con los medios financieros necesarios para su realización. Además, porque se trata de una persona mayor de sesenta años, lo cual, si bien no permite clasificarlo como un individuo de la tercera edad, conforme lo ha establecido la jurisprudencia de esta Corporación, sí tiene limitadas sus posibilidades de realizar una actividad diferente, por razón de su edad. En esa medida, la forma como el demandante realiza su actividad sin depender de un empleador, aunada a la etapa de la vida en que se encuentra, significan un riesgo alto de quedar excluido del circuito económico como consecuencia de una situación de inestabilidad financiera como la que le ha causado el secuestro. Por lo tanto, en su caso resulta particularmente exigible de los particulares, y específicamente de los bancos demandados, el cumplimiento de un deber de solidaridad que permita el ejercicio de su libertad de manera responsable, conforme al plan de vida que escogió.
3.4 Consecuencias de la imposibilidad de exigir el cumplimiento de la obligación a una persona mientras se encuentra secuestrada y durante la fase de recuperación.
Hasta aquí la Corte ha sostenido que los secuestrados posteriormente liberados están un una situación de desprotección relativa. No son objeto de protección estatal frente a riesgos distintos de los derivados del incumplimiento de sus obligaciones laborales, y su protección se limita exclusivamente al término del secuestro. Así mismo, se dijo que las condiciones económicas y mentales que enfrentan estas personas tras su liberación, los ubican en una circunstancia de debilidad manifiesta, la cual implica un riesgo especial para su readaptación a la vida social. Tal riesgo prohibe a las entidades bancarias imponerles cargas que les impidan desarrollar su plan de vida responsablemente, y reanudar su vida en sociedad.
Establecido que a las entidades les corresponde un deber de solidaridad, debe la Corte precisar el contenido y el alcance de las obligaciones de las entidades bancarias en relación con aquellas personas que no puedan ejercer sus libertades individuales en condiciones de igualdad con el resto de la población. Específicamente, es necesario saber cuál debe ser la conducta de los acreedores bancarios que formalmente tienen derecho a exigir una obligación a quien no está en libertad de cumplirla, por la coacción de un tercero. Para ello debe indagarse en qué medida resulta exigible la obligación a estos deudores, prescribiendo a partir de ello el patrón de conducta exigible a las entidades financieras.
3.4.1 Límites de la autonomía privada frente a los derechos de las personas secuestradas.
Como se dijo anteriormente, la distribución diferencial de recursos en la sociedad implica una desigualdad de oportunidades, y por lo tanto, también constituye una reducción de la libertad individual para ciertas personas. Así, aunque estas limitaciones de la libertad individual ostentan un carácter eminentemente prejurídico, tienen implicaciones dentro del ordenamiento jurídico; en particular, en lo que se refiere a la autonomía privada. Estas diferencias, así como las relaciones asimétricas resultantes, son aceptadas y protegidas por el ordenamiento jurídico, como parte de la libre interacción entre las personas. Instituciones propias de los ordenamientos civil y comercial, como los contratos de adhesión y las cláusulas aceleratorias, por sólo mencionar algunos ejemplos relevantes, tienen un fundamento constitucional directo en el artículo 333 de la Carta, así como un fundamento indirecto en el artículo 16 de la Constitución.
Así lo ha establecido esta Corporación en diversas oportunidades, reconociendo la importancia que tiene la autonomía individual dentro de las relaciones privadas que establecen los individuos en una sociedad. En un caso en el cual un particular solicitó la invalidación de un contrato suscrito por él, la Corte se refirió a la autonomía de la voluntad, en los siguientes términos:
"La autonomía de la voluntad privada consiste en el reconocimiento más o menos amplio de la eficacia jurídica de ciertos actos o manifestaciones de voluntad de los particulares. En otras palabras: consiste en la delegación que el legislador hace en los particulares de la atribución o poder que tiene de regular las relaciones sociales, delegación que estos ejercen mediante el otorgamiento de actos o negocios jurídicos. (...) El ordenamiento jurídico reconoce que la iniciativa y el esfuerzo privados, mientras obren con el debido respeto al derecho ajeno y al interés general, representan decisiva contribución al progreso y al bienestar de la sociedad. Por ello pone especial cuidado en garantizar la mayor libertad posible en las transacciones entre particulares y, en general, en todos sus actos jurídicos de contenido económico (...)" Sentencia T-338/93 (M.P. Alejandro Martínez Caballero).
En el mismo sentido, la Corte sostuvo que el deber de solidaridad, en sí mismo, no constituye un límite a la autonomía privada. Ante ella se presentó una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 69 de la Ley 45 de 1990, que establece la posibilidad de que los particulares pacten cláusulas aceleratorias en las obligaciones mercantiles. En tal ocasión, la Corte rechazó la acusación según la cual la posibilidad de pactar estas cláusulas en contratos de adhesión resultaba -en abstracto- contraria al deber de solidaridad, pues imponía cargas excesivamente onerosas a las personas que los suscribían, y privilegiaban a los acreedores. Sobre este punto, la Corte Constitucional sostuvo:
"En un Estado Social de Derecho fundado en el respeto de la dignidad (art. 1º de la C.P.) y en los derechos inalienables de la persona humana, los deberes constitucionales no pueden ser interpretados con criterio expansivo. El artículo 95-2 no impone la ejecución de conductas solidarias en los casos en que los particulares, guiados por la autonomía de la voluntad decidan contraer obligaciones derivadas de los negocios jurídicos por ellos celebrados. En materia comercial, los contratantes buscan promover un interés privado de tipo económico, lo cual no tiene un límite expreso en el principio de solidaridad establecido en la Constitución."
Sin embargo, en la misma Sentencia, la Corte aclaró que este aparte de la motivación de la Sentencia no tenía efectos directos sobre la decisión; es decir, no hacía parte de la ratio decidendi de la Sentencia, y por lo tanto no resulta vinculante.
"Lo anterior no obsta para advertir que la Corte no se está pronunciando, en esta sentencia, sobre los alcances reales de la autonomía de la voluntad cuando una de las partes tiene el poder para predeterminar las cláusulas a las cuales sólo pueden adherir quienes contratan con ella; tampoco está definiendo los límites al ejercicio de ese poder privado en el ámbito negocial, pues en el presente caso, ni los cargos ni las normas demandadas hacían necesario abordar estas cuestiones." Sentencia C-332/01 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
Ello es lógico, pues los límites a la autonomía contractual no son susceptibles de fijarse de antemano, con prescindencia del bien jurídico al que se encuentre enfrentada en cada caso. En esa medida, en virtud de la autonomía de la voluntad, dos partes pueden suscribir un contrato en condiciones claramente desventajosas para una de ellas, sin que de ahí se derive una vulneración del deber de solidaridad por parte de la otra. Con todo, esta afirmación no implica que, en determinados casos, el ejercicio concreto de la autonomía de la voluntad no imponga un deber de solidaridad entre particulares. Por ejemplo, cuando de ello depende la intangibilidad de un derecho fundamental.
Así lo ha sostenido la jurisprudencia de esta Corporación en oportunidades anteriores, en casos cuyas particularidades imponen a una de las partes el deber de actuar con solidaridad. En efecto, esta misma Corte ha dicho que la solidaridad debe gobernar las relaciones contractuales cuando la desprotección legal de una de las partes en materia contractual compromete sus derechos fundamentales. Sobre el punto, la Corte dijo:
"En efecto, la información reviste un significado de trascendental importancia en el ámbito de los negocios, hasta el extremo de ser indispensable para la determinación del precio, por lo que se afirma coloquialmente que la información es poder. El ocultamiento de la información de un negocio a quien está vitalmente interesado en él, configura una conducta que coloca a la persona en situación de indefensión, respecto del contratante que abusa de su posición privilegiada. La solidaridad debe gobernar las relaciones entre las partes contratantes, particularmente entre las personas con intereses comunes en el negocio. No obstante, el incumplimiento del deber de informar acerca del desarrollo de un contrato a la persona interesada en él, es una materia que debe ser resuelta exclusivamente con base en la ley, pues, carece de relevancia constitucional, salvo que la omisión materialmente vulnere de manera directa los derechos fundamentales de quién depende en grado sumo de las resultas del mismo para su subsistencia autónoma y libre, siempre que en este caso excepcional se acredite, además de la insuficiencia de los remedios legales, que la omisión es la causa eficiente de la transgresión." Sentencia T-125/94 (M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
De tal modo, si bien las desigualdades que se manifiestan de ordinario en las relaciones contractuales son objeto de protección por parte del ordenamiento jurídico, los derechos del acreedor no son absolutos. Por el contrario, la forma como el acreedor ejerce los derechos derivados del contrato no es constitucionalmente irrelevante; en particular, en lo que atañe a los derechos fundamentales. Los mismos artículos constitucionales que sirven de fundamento general a la libertad contractual, establecen explícitamente los límites de su ejercicio concreto. Así, el artículo 333 impide al titular abusar de sus derechos, en la medida en que establece que la actividad económica y la iniciativa privada son libres "dentro de los límites del bien común". Así mismo, la Constitución dispone que la empresa tiene obligaciones derivadas de su función social (C. N. art. 333), y ordena que el Estado intervenga en el desarrollo de diversas actividades económicas, bien se trate de servicios públicos o privados, para garantizar la distribución de oportunidades y de beneficios del desarrollo sea equitativa (C. N. art. 334). Incluso el artículo 16 constitucional, como fundamento indirecto de la libertad contractual, establece explícitamente que el derecho al libre desarrollo de la personalidad tiene limitaciones frente a los derechos de los demás y al ordenamiento jurídico.
Por otra parte, además de las normales limitaciones a la libertad negocial que enfrenta ordinariamente el individuo por el sólo hecho de vivir dentro de una sociedad que acepta el sistema de mercado, existen otras circunstancias que afectan gravemente la posibilidad fáctica de cumplir sus obligaciones. Ello ha dado lugar a la incorporación de ciertas instituciones de protección a los deudores por parte de nuestra cultura jurídica romano - germánica. Figuras como la buena fe, la fuerza mayor, el caso fortuito o la imprevisión, suponen el reconocimiento de circunstancias ajenas a la voluntad del deudor, que escapan de su control y que impiden el cumplimiento de sus obligaciones o lo hacen excesivamente oneroso. En consecuencia, estas instituciones imponen límites al principio de la autonomía de la voluntad en materia contractual, y específicamente, al principio de pacta sunt servanda, impidiéndole al acreedor exigir el cumplimiento de la obligación al deudor, difiriendo su exigibilidad, o cambiando las condiciones en que ésta había sido pactada inicialmente.
En tales casos, el desconocimiento de una circunstancia que impide cumplir una obligación contractual, o que la hace demasiado onerosa, puede comportar la violación del derecho a la igualdad y del derecho al libre desarrollo de la personalidad, y en esa medida, constituye un límite al principio de autonomía de la voluntad, y a la libertad contractual. Como se señaló antes en esta Sentencia, en diversos pronunciamientos la Corte ha reconocido que el secuestro constituye una circunstancia de fuerza mayor que obliga al empleador a pagar los salarios a las familias de sus trabajadores secuestrados. En consecuencia, debe establecerse en qué medida, y por qué motivos se vulneran el derecho a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad, al exigir una obligación civil sin tener en cuenta los efectos del secuestro en cabeza del deudor.
3.4.2 Inexigibilidad de las cuotas de la deuda durante el término del secuestro
Para establecer la exigibilidad de las cuotas del préstamo, resulta indispensable reconocer que el secuestro del deudor le impide físicamente cancelar las cuotas exigibles durante este período conforme al contrato de mutuo. En esa medida, el incumplimiento de las obligaciones del secuestrado está justificado. Efectivamente, la persona se encuentra sujeta a una circunstancia que, conforme a la jurisprudencia de esta Corporación, es susceptible de considerarse genéricamente como constitutiva de fuerza mayor, y que le impide cumplir sus obligaciones. De esta circunstancia se derivan diversas consecuencias jurídicas, dependiendo de las obligaciones que se hayan pactado en el contrato.
La primera de tales consecuencias, es que la obligación de pagar los instalamentos vencidos durante el tiempo en que la persona se encuentra secuestrada no es exigible. Por lo tanto, la persona no se encuentra en mora. Desde una perspectiva constitucional, al exigir tales obligaciones de una persona secuestrada se están desconociendo las limitaciones a su libertad. En tales casos la persona se encuentra ante la imposibilidad de decidir libremente si cumple o no con sus obligaciones, y no se le está permitiendo asumir responsablemente las consecuencias de sus actos.
En este mismo orden de ideas, la responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones tampoco resulta exigible desde el punto de vista civil. Para que la mora se configure dentro del régimen civil general, aplicable a estos casos, es necesario que la responsabilidad por el incumplimiento sea atribuible al sujeto a título de culpa o dolo. En la medida en que la persona se encuentra sujeta a una circunstancia eximente de responsabilidad, no le es imputable la mora, pues no está presente el elemento subjetivo de la misma, necesario para que se configure.
En efecto, el concepto mismo de culpa en materia de responsabilidad civil está fundado sobre la noción de libertad, que es eminentemente individual. La culpa presupone que el sujeto tiene determinadas posibilidades de acción, dentro de las cuales están la de cumplir y la de no cumplir sus obligaciones civiles. Por lo tanto, para poder atribuirle culpa a una persona, ésta debe estar en la posibilidad de elegir, y de dirigir sus acciones de acuerdo con su elección. Sólo cuando se dan estos presupuestos, el individuo se vuelve plenamente responsable civilmente.
Esto trae como consecuencia que para incurrir en culpa, la persona debe ser consciente de sus opciones, estar en capacidad de valorarlas y de llevar a cabo sus actividades conforme a sus propias valoraciones. Sólo en este entendido la atribución de culpa en materia civil resulta compatible con la definición constitucional de dignidad humana, según la cual, el individuo es un ser moral y libre, con la capacidad de elegir y de asumir las consecuencias de sus propios actos. Dentro de tal orden de ideas, se vulnera el derecho al libre desarrollo de la personalidad de un individuo al atribuirle culpa cuando, por circunstancias ajenas a su voluntad, no es libre para obrar conforme a sus propias valoraciones. Esto se debe a que se le están atribuyendo responsabilidades que escapan por completo su ámbito de acción y control. Específicamente, en el caso del incumplimiento o retraso en el cumplimiento de las obligaciones, la mora requiere un elemento de antijuridicidad que no está presente cuando las circunstancias determinantes de la conducta del deudor superan el estándar exigible, dadas sus posibilidades reales de acción y control.
En el presente caso, podría afirmarse que la empresa del demandante -un taller de mecánica-, su esposa, y su socio también están vinculados por las obligaciones contraídas con los bancos. En esa medida, aunque el demandante no se encontraba en capacidad de cancelar las cuotas, sí podían hacerlo los demás obligados. Sin embargo, este argumento no resulta de recibo por varias razones. En primer lugar, porque si bien sólo el demandante estaba sujeto a una privación de su libertad individual, su secuestro afectaba económicamente a todos los demás obligados en la medida en que derivaban sus ingresos de una actividad que él desarrollaba personalmente y por cuenta propia. En esa medida, la circunstancia de fuerza mayor irradió sus efectos a los demás obligados en virtud de su dependencia de la actividad que desempeña el señor (…).
Por otra parte, aun sin extenderles los efectos de una circunstancia de fuerza mayor propiamente dicha, el cumplimiento de sus obligaciones con los bancos tampoco les resulta exigible a los demás obligados, pues se encontraban en situación de extrema necesidad. El secuestro suponía disponer de todos los recursos económicos para impedir el daño a la libertad personal y la vida de (…), que constituyen bienes jurídicos de mayor valor constitucional que el simple cumplimiento de sus responsabilidades mercantiles.
En virtud de lo anterior, las entidades bancarias demandadas no podían exigir el cumplimiento de las cuotas que según los contratos de mutuo se hacían exigibles durante el tiempo en que el señor (…) se encontraba secuestrado, ni a él, ni a los demás sujetos obligados, debido a la circunstancia de fuerza mayor y de extrema necesidad se extendía a todos ellos.
3.4.3 Prolongación de los efectos del secuestro e inexigibilidad de las cuotas durante la fase de readaptación de la persona liberada
Con todo, los efectos del secuestro se prolongan más allá del tiempo en que la persona permanece en cautiverio. A su vez, tales efectos inciden sobre la capacidad del sujeto para adaptarse a su actividad económica y laboral, después de su liberación. Si bien la persona ya no se encuentra privada de su libertad, y por lo tanto físicamente podría reincorporarse a sus actividades, mentalmente se encuentra indispuesta.
Las entidades que rindieron los conceptos técnicos a los que se hizo referencia en el aparte 3.3.3 de esta providencia describen la cronología de la evolución sicológica habitual de los secuestrados que han sido liberados. De acuerdo con el concepto del departamento de psicología de la Universidad Nacional, dentro de la "fase de elaboración y adaptación" es aconsejable que la persona retome nuevamente su vida laboral, social y familiar. Esta etapa puede durar entre uno y seis meses. Así mismo, según el concepto de la Fundación País Libre, esta fase se inicia después del segundo mes, aun cuando entre los cinco y ocho meses reaparecen muchos de los cuadros sicológicos a los que alude el estudio, haciendo de éste un período crítico en el proceso de readaptación posterior al secuestro. A pesar de estas diferencias, los dos estudios coinciden en afirmar que el proceso de readaptación dura alrededor de un año, y que aquellas manifestaciones que se den con posterioridad a los doce meses después de la liberación, son secuelas (permanentes) del mismo.
En el presente caso, como también se dijo en el acápite 3.3.3 de esta providencia, el señor (…) se encontraba en una situación de debilidad manifiesta debido a la afectación psicológica como consecuencia del secuestro. En esa medida, en su situación particular, el cobro judicial del préstamo durante la fase de readaptación supone una afectación de sus posibilidades de recuperación.
Por otra parte, además del efecto psicológico que de por sí produce el secuestro sobre la capacidad económica y laboral de las personas, cuando la liberación del secuestrado es consecuencia del pago de un rescate, las deudas adquiridas suponen una carga económica adicional. Esta carga suele ser desproporcionadamente onerosa, imprevista e imprevisible -pues frente a ella el individuo no puede asegurarse-,20 y, en muchos casos, el secuestrado no está en capacidad de asumirla. Este también es el caso del señor (…), ya que, como se dijo anteriormente, él y su familia tuvieron que pagar cuantiosas sumas de dinero para su rescate y el de su cuñado.
Ahora bien, no puede afirmarse que la disminución de la capacidad económica y laboral de la persona como consecuencia de su estado mental, aunada al pago del rescate, le impidan cumplir sus obligaciones después de su liberación. Sin embargo, estas circunstancias significan un aumento de la carga económica que debe asumir la persona liberada durante una fase crítica de su proceso de readaptación social. En esa medida, exigir el cumplimiento de las cuotas del préstamo durante este período pone en riesgo su proceso de recuperación, e implica una amenaza de su capacidad para retomar su propio plan de vida, afectando con ello el derecho al libre desarrollo de su personalidad.
Adicionalmente, la decisión de exigir judicialmente el pago de la deuda durante este tiempo de inestabilidad puede no resultar la más conveniente para los bancos, desde una perspectiva económica. Sin duda la estandarización de los procedimientos de cobro de cartera por parte de las entidades bancarias permite a estas entidades reducir los riesgos morales y los costos de transacción, facilitando así mismo su operación, dado el número de usuarios del sistema. En esa medida, la mecanización de estos procedimientos contribuye, en términos generales, a mejorar la eficiencia en la prestación de este servicio público.
Sin embargo, la mecanización de tales decisiones no necesariamente es el mejor método para obtener el pago de las deudas en los casos de personas secuestradas. Particularmente, cuando el riesgo inherente a las deudas de las personas, una vez liberadas, está atado a las condiciones de inestabilidad económica y emocional, posteriores al secuestro, cuyos efectos y duración son conocidos. Así, exigir el pago de la deuda durante la fase de readaptación implica que el banco no sólo debe afrontar el problema de liquidez de esta persona, sino que además disminuyen sus posibilidades de recuperar la deuda, pues el cobro incide negativamente sobre su readaptación al circuito productivo.
Por todo lo anterior, dadas las especiales condiciones del riesgo que supone exigir la deuda a una persona liberada durante su fase de readaptación, el pago de las cuotas tampoco resulta exigible durante el año siguiente a su liberación. En esa medida, no le son exigibles intereses moratorios durante este período, pues el carácter sancionatorio que les es inherente no es compatible con la ausencia de culpa de quien materialmente no puede cumplir su obligación, o hacerlo le resulta extremadamente gravoso.
En el presente caso, pese a las reiteradas solicitudes hechas por el señor (…) a los bancos demandados, poniendo en su conocimiento su apremiante situación, estos se negaron a refinanciar sus deudas, continuando con el cobro ejecutivo de las mismas, afectando su proceso de readaptación. Con todo, no podían los bancos exigirle al demandante el pago de los intereses moratorios causados, según el contrato, durante el término del secuestro ni durante el año siguiente a su liberación. Por un lado, durante el secuestro tales intereses no se habían causado, dada la fuerza mayor y el estado de necesidad que supone su secuestro. Además, su cobro durante el año siguiente supone una carga excesivamente onerosa, frente a la prolongación de los efectos del secuestro después de la liberación.
3.4.4 Límites del acceso a la administración de justicia de las entidades bancaria y consecuencias de imponer ciertas cargas derivadas del sometimiento a las presunciones legales generales de culpabilidad.
De lo anterior se sigue que las entidades bancarias no pueden exigir judicial o extrajudicialmente el pago de las cuotas del préstamo durante el término del secuestro, y hasta un año después de su liberación. Aunque la facultad de exigir judicialmente el cumplimiento de una deuda está amparada por el derecho de acceso a la administración de justicia, considerado fundamental por la jurisprudencia de esta Corporación, tal derecho no es absoluto. Tiene límites en el respeto de los derechos de las demás personas. En estos casos, no sólo frente al derecho a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad de los secuestrados, sino también frente a su vida y a su libertad personal. Los derechos a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad se están desconociendo al ignorar las circunstancias de debilidad manifiesta al someterlos a un proceso judicial conforme a las reglas jurídicas generales -sustanciales y procesales-. Por otra parte, y lo que resulta más grave aun, es que al impedir que los familiares de los secuestrados dispongan de sus bienes a través de medidas cautelares como los embargos, se está poniendo en riesgo su capacidad para pagar el rescate.
De conformidad con el régimen procesal civil general aplicable a estos casos, el deudor contractual que ha dejado de cumplir una obligación debe demostrar la ausencia de culpa o dolo en su conducta, para poder exonerarse de responsabilidad. Ello significa -al menos prima facie- que el acreedor sólo debe demostrar el incumplimiento, y que, en relación con la culpa, el onus probandi o carga probatoria corresponde al deudor. De tal modo, éste sólo se exonera si logra desvirtuar la presunción de culpa que recae en su contra. De lo contrario, el deudor o agente será responsable por los daños que su incumplimiento ocasione al acreedor21.
El concepto de agente o deudor en materia de responsabilidad, como ocurre con todas las categorías jurídicas generales, es una abstracción necesaria para cualquier ordenamiento jurídico. Constituye una estandarización del individuo para efectos de aplicar a todas las personas un régimen legal general, impersonal y abstracto. Esta generalidad es un elemento que permite garantizar la aplicación homogénea de la ley y que le otorga un nivel de previsibilidad necesario para el funcionamiento de cualquier sistema económico.
Sin embargo, el carácter general de esta presunción legal no puede traer como consecuencia el desconocimiento de las circunstancias vitales que motivaron el incumplimiento del deudor que ha sido secuestrado. Ello vulneraría su derecho a la igualdad, en cuanto sus condiciones particulares imponen un trato especial por parte del Estado y de la sociedad. Por lo tanto, el ordenamiento jurídico debe permitir que se tengan en cuenta las circunstancias vitales que impiden al deudor secuestrado cumplir su obligación, en la medida en que éstas sean susceptibles de ponderación jurídica.
Por otra parte, los bancos ponen en riesgo las posibilidades de los allegados de pagar el rescate de la persona secuestrada al solicitar medidas cautelares para restringir la facultad de disposición sobre sus bienes o los de su familia. Por lo tanto, la facultad para solicitar que se decreten medidas cautelares en estos casos tampoco resulta ajustada a la Constitución. Así lo estableció la Corte en la Sentencia C-542/93, al declarar inconstitucionales las medidas de la Ley 40 de 1993, que imponían restricciones a la facultad de disposición de las familias de personas secuestradas. Esta Corporación se refirió al punto en los siguientes términos:
"Según el artículo 12 de la Constitución, nadie será sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Pues bien: la ley que prohibe pagar para salvar la vida y recobrar la libertad de una persona, ¿no somete acaso a ésta, a su familia y a sus amigos, a trato cruel, inhumano y degradante?
(...)
Undécima.- Quien paga para obtener la libertad de un secuestrado y salvar su vida, lo hace en cumplimiento de un deber que la Constitución le impone.
El segundo de los deberes que el artículo 95 de la Constitución impone a la persona y al ciudadano, consiste en 'Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas'.
La solidaridad nos obliga con igual fuerza aun en favor de extraños, con quienes solamente se comparte la pertenencia a la raza humana. Y nadie podrá negar que emplear los bienes propios para proteger la vida y la libertad de un semejante, es acción humanitaria. ¿Cómo, pues, podría ser constitucional la ley que castiga esta conducta?"
En la medida en que el acceso a la administración de justicia supone la facultad de solicitar y decretar judicialmente medidas cautelares sobre los bienes de los deudores secuestrados, su ejercicio compromete injustificadamente los derechos a la libertad personal y a la vida de estas personas. Implica someter a los deudores secuestrados a un riesgo para su vida y libertad, que ningún deudor está en la obligación de asumir. Por lo tanto, no pueden mantenerse las medidas cautelares en relación con los bienes pertenecientes a personas que se encuentren secuestradas.
En el presente caso las demandas encaminadas a exigir el cumplimiento judicial de las obligaciones derivadas de los contratos de mutuo suscritos con el demandante, fueron interpuestos el 1º de junio (Banco (…)) y el 27 de octubre de 1998. El demandante permaneció en cautiverio desde el 15 de noviembre de 1997, hasta el 20 de junio de 1998. Esto significa que las demandas se iniciaron durante el tiempo en que el demandante estuvo secuestrado y poco más de cuatro meses después de su liberación, respectivamente.
Por otra parte, no existe constancia dentro del expediente de que Banco (…) supiera del secuestro del demandante en el momento en que interpuso la demanda contra él. Al contrario, la única referencia a tal conocimiento por parte de este banco se remonta al 2 de septiembre, según consta en la correspondencia que le envió al demandante (fls. 143, 151-152). Sin embargo, sí existe prueba del conocimiento que tenía el Banco (…) acerca del secuestro, antes de interponer su demanda. En correspondencia que (…) envió al Banco (…), fechada agosto 4 de 1998, le solicita la reestructuración del crédito, por las dificultades que atraviesa como consecuencia del secuestro (fls. 140, 153).
Con todo, independientemente del conocimiento que tuvieran los bancos acerca de la circunstancia que atravesaba el demandante en el momento en que interpusieron sus respectivas demandas, una vez supieron del secuestro no reestructuraron los préstamos ni acordaron la suspensión de los procesos. Pese a los diversos requerimientos del señor (…), en que solicitaba el descuento parcial de los intereses moratorios y los honorarios del abogado, los bancos se limitaron a afirmar que no consideraban viables sus propuestas de refinanciación. En estas circunstancias, los bancos habrían podido acordar la suspensión de los procesos con el demandante, con fundamento en el numeral 3º del artículo 170 del Código de Procedimiento Civil. Sin embargo, prosiguieron con el cobro anticipado de la totalidad de la deuda, incluyendo en ella los intereses moratorios desde el momento en que el demandante dejó de cumplir sus obligaciones. Dentro de dichos procesos, solicitaron la práctica de medidas cautelares sobre diversos bienes del demandante, que incluyeron el embargo y secuestro de diversos bienes muebles e inmuebles del demandante, de su familia y de su empresa, así como de sus remanentes.
Si bien en el presente caso no existe prueba de que las medidas cautelares hubieran puesto en riesgo el pago del rescate del demandante o de su concuñado, resulta absolutamente inexcusable que los bancos demandados hubieran proseguido con los procesos, una vez conocieron las circunstancias del señor (…). Esto no sólo comporta una conducta desleal de los bancos, que viola el principio constitucional de buena fe aplicable a las relaciones contractuales22, también es un ejercicio abusivo del derecho de acceso a la administración de justicia, en la medida en que desconoce las circunstancias del incumplimiento.
De tal modo, los bancos no pueden exigir judicialmente el pago de la deuda a una persona que ha sido secuestrada sino después del año siguiente a su liberación, so pena de vulnerar sus derechos fundamentales. Interponer una demanda contra una persona que ha sido secuestrada, conociendo previa o posteriormente que su incumplimiento se debió al secuestro constituye una conducta contraria al principio de buena fe, y un abuso del derecho de acceso a la administración de justicia.
3.4.5 Aplicabilidad de las cláusulas aceleratorias
Otra de las consecuencias jurídicas que se derivan de la ausencia de mora del deudor secuestrado es la imposibilidad de hacer exigibles las cláusulas aceleratorias que se hayan pactado. En términos generales, la posibilidad de pactar cláusulas aceleratorias ha sido avalada por esta Corporación, la cual se ha pronunciado varias veces en el mismo sentido. Entre ellas, en la Sentencia C-664 de 2000, se pronunció de fondo sobre una demanda de inconstitucionalidad instaurada contra el artículo 554 del Código de Procedimiento Civil23. En aquella oportunidad el demandante alegaba que la posibilidad de pactar cláusulas aceleratorias consagrada en dicho artículo, era contraria al derecho constitucional a una vivienda digna. Aducía que esta norma permite que las personas que solicitan un préstamo para vivienda queden sujetas a las condiciones contractuales fijadas unilateralmente por las entidades bancarias mediante contratos de adhesión. De tal modo, en virtud de las cláusulas aceleratorias, las personas terminaban perdiendo su vivienda por el incumplimiento de una sola de las mensualidades, con lo cual se hacía ilusorio el derecho a una vivienda digna. Al respecto, esta Corporación sostuvo:
"Así las cosas, la Corte juzga oportuno precisar que el crédito está reglamentado como fenómeno jurídico y económico en múltiples disposiciones de orden técnico, especialmente en el campo del derecho privado, en donde el principio de la autonomía de la voluntad es esencial en la configuración del tráfico jurídico y en la definición, celebración, y ejecución de los negocios jurídicos, especialmente entre particulares, principio que naturalmente, es amparado y garantizado por el artículo 16 de la Carta, salvo las limitaciones que consagra el orden jurídico y los derechos de los demás.
En este orden de ideas, en un negocio jurídico de mutuo o de cualquier otro que comporte el otorgamiento de crédito a corto, mediano y largo plazo, en el que se hubiere pactado el pago de diversos instalamentos, respaldados con una hipoteca o una prenda válidamente celebrada, los signatarios del contrato o de la convención, pueden estipular libremente que, en caso de incumplimiento, en la cancelación de alguno o de algunos instalamentos o cuotas, el acreedor podrá pedir el valor de todos ellos, en cuyo caso pueden hacer exigibles los aún no vencidos (artículos 1602 y 1546 del Código Civil colombiano)."
Agregando más adelante:
"Esta cláusula de aceleración, en criterio de la Corte, no contradice normas constitucionales, porque las partes contratantes, en ejercicio del principio de la autonomía de la voluntad pueden estipularlas libremente en sus negocios jurídicos, con el objeto de darle sentido o contenido material a los contratos, siempre y cuando no desconozcan los derechos de los demás, ni el orden jurídico que le sirven de base o fundamento, pues con ello se afectaría la validez del acto o del negocio jurídico". Sentencia C-664/00 (M.P. Fabio Morón Díaz).
En virtud de lo anterior, el ejercicio del derecho del acreedor de exigir el cumplimiento anticipado de las obligaciones del contrato, como manifestación de la libertad contractual, requiere que no se estén vulnerando los derechos fundamentales. Exigir anticipadamente el cumplimiento de la totalidad de la deuda a un secuestrado que ha sido liberado implica someterlo a una carga aun más onerosa que el sólo cumplimiento de las obligaciones vencidas durante el secuestro y la recuperación. Hacer uso de esta facultad implicaría un detrimento significativo de las posibilidades de readaptación de la persona. Por lo tanto, el acreedor no puede aplicar una cláusula aceleratoria con fundamento en el incumplimiento del deudor que ha sido secuestrado, a menos que éste incumpla las obligaciones exigibles después del año siguiente a su liberación.
Como se ha dicho a lo largo de esta Sentencia, los bancos demandados hicieron uso de las cláusulas aceleratoria pactadas en los contratos para exigir la totalidad de sus créditos. Ello comportó una vulneración de los derechos del demandante, en la medida en que afectó sus posibilidades de readaptación a su situación laboral.
3.4.6 Intereses remuneratorios causados durante el secuestro y la fase de recuperación.
Finalmente, corresponde a la Corte establecer el efecto que tiene el secuestro sobre la causación de los intereses remuneratorios durante el término del secuestro y de readaptación. En efecto, durante el tiempo en que la persona se encuentra secuestrada, y durante la fase de readaptación, se están causando intereses en favor de las entidades bancarias. Resultaría extremadamente gravoso para el deudor tener que cancelar la totalidad de dichos intereses en el momento en que supere la etapa de recuperación. La onerosidad de dicha carga implicaría un desequilibrio económico del contrato que fue pactado en cuotas, precisamente para permitir el cumplimiento del deudor. Por otra parte, las entidades bancarias tienen derecho a recibir los intereses remuneratorios. Sin embargo, el derecho a reclamar los intereses remuneratorios está sujeto al principio de buena fe contractual, que supone permitirle a la otra parte del contrato recuperarse económicamente para poder cancelar su deuda.
La Corte estima que no le corresponde entrar a determinar la forma como ha de llevarse a cabo la negociación, ni establecer las condiciones de la misma. Por el contrario, ésta debe llevarse a cabo como consecuencia de la autonomía de la voluntad de las partes. Sin embargo, no sobra advertir que las entidades bancarias deben renegociar con los deudores los intereses de la deuda en condiciones de viabilidad financiera, que permitan la recuperación económica de los deudores que han sido secuestrados. Esta negociación debe llevarse a cabo una vez la persona liberada se encuentre en condiciones mentales para hacerlo, sin exceder el término máximo de un año, contado a partir de la liberación.
No siempre será posible que las partes lleguen a un nuevo acuerdo sobre el pago de los intereses remuneratorios causados durante el tiempo del secuestro, y la etapa de readaptación. En tales casos, debe reconocerse que el secuestro supone un cambio de las circunstancias en las cuales se habían pactado inicialmente los intereses, por lo cual el contrato inicial no será aplicable. Por lo tanto, debe aplicarse el artículo 884 del Código de Comercio en cuanto fija un criterio subsidiario para el cálculo de intereses remuneratorios. En esa medida, ante la falta de acuerdo, los intereses causados durante la época del secuestro y de readaptación deberán pagarse conforme al interés bancario corriente de ese período, en cuotas que no excedan el promedio de los montos pagados hasta ese momento.
Con todo, esta Corporación considera pertinente aclarar que para garantizar en adelante la libertad contractual y la autonomía privada, las entidades bancarias y los deudores de éstas, pueden acordar el pago de seguros que cubran las pérdidas que a estas entidades les corresponda asumir como consecuencia de contingencias como el secuestro.
3.4.7 La eventual mora anterior al secuestro
En relación con los efectos del secuestro, la Corte debe abordar lo atinente a los efectos de una eventual mora anterior al secuestro. Sobre este punto es necesario considerar separadamente lo atinente a la aplicabilidad de las cláusulas aceleratorias y lo referente a los intereses moratorios. En principio, en materia civil, la concurrencia de la fuerza mayor o el caso fortuito con la mora del deudor impide que éste se exima de responsabilidad. Si se sigue estrictamente esta regla en materia civil, los acreedores, y entre estos las entidades bancarias, podrían exigir a los deudores secuestrados el cumplimiento anticipado de las deudas, cuando hubieran pactado cláusulas aceleratorias. Así mismo, podrían cobrar los intereses moratorios.
Sin embargo, las consecuencias derivadas del seguimiento estricto de esta regla en materia civil lesionan desproporcionadamente diversos bienes jurídicos constitucionales en el caso que el deudor moroso haya sido posteriormente secuestrado. En primer lugar, porque durante la etapa del secuestro el deudor moroso no se encuentra en la posibilidad cancelar las cuotas adeudadas y así sanear la mora. Es decir que se le estaría imponiendo una sanción que no se encuentra en posibilidad de cumplir. Adicionalmente, una vez el deudor es liberado, esta sanción resultaría desproporcionada con el grado de la culpa que le es atribuible. El solo paso del tiempo durante el secuestro implicaría un aumento de los intereses moratorios, sin consideración de las circunstancias que motivaron el incumplimiento.
Al imponer una sanción que el deudor físicamente no se encuentra en posibilidad de cumplir, se estaría desconociendo la circunstancia de debilidad e impotencia personal en que se encuentra. Ello afecta sus derechos a la igualdad, en particular, a recibir un trato especial, y al libre desarrollo de la personalidad, en cuanto potestad para asumir personalmente la responsabilidad de sus actos en la medida de sus capacidades. En esa medida, en caso de que un deudor moroso haya sido posteriormente secuestrado, los intereses moratorios adeudados serán aquellos que se causen sobre las cuotas que el deudor había incumplido antes de ser secuestrado, hasta el momento en el cual la persona fue secuestrada. Empero, durante el tiempo del secuestro y durante su recuperación, no se causarán intereses moratorios.
Por otra parte, la situación del deudor moroso secuestrado tampoco puede verse agravada con el cobro anticipado de la totalidad de la deuda. Ello resultaría aun más desproporcionado. Si el deudor no se encuentra en capacidad de pagar los intereses moratorios causados durante el secuestro, mucho menos está en capacidad de cancelar la totalidad de la deuda. En esa medida, debe la Corte resaltar que los acreedores no pueden cobrar anticipadamente la totalidad de una deuda a una persona que se encuentre secuestrada, así ésta se haya constituido en mora.
En el presente caso, una de las entidades bancarias demandadas alega que el demandante se encontraba en mora con anterioridad al secuestro. A esta Corporación no le corresponde entrar a establecer si esta afirmación es cierta. Ello corresponde a la competencia de la jurisdicción ordinaria. Sin embargo, de ser éste el caso, la mora del demandante y de los demás sujetos obligados darán derecho a la entidad para cobrar exclusivamente los intereses moratorios que se hayan causado con anterioridad al secuestro, conforme al máximo permitido por la ley.
3.5 Referencia a la actuación de las demás entidades demandadas y consideraciones en relación con la decisión a adoptar.
3.5.1 Referencia a la actuación de las demás entidades demandadas.
3.5.1.1 Referencia a la Superintendencia Bancaria
Como lo puso de presente el apoderado de la Superintendencia Bancaria en la contestación a la demanda de tutela, el demandante no interpuso queja alguna contra la actuación de los bancos demandados. Dentro del expediente constan las impresiones de los registros de las bases de datos del Subsistema de Trámites y del Tandem en los que consta su afirmación (fls. 203-207). Por otra parte, el apoderado del demandante no desvirtuó la afirmación hecha por el apoderado de dicha Superintendencia, de lo cual debe concluirse que efectivamente no se presentó queja alguna.
Para que la Superintendencia hubiera tenido conocimiento de la actuación de las entidades bancarias demandadas y pudiera tomar una acción al respecto, habría sido necesario que se hubiera presentado una queja. Como ello no se hizo, no puede entrar a atribuírsele responsabilidad alguna en cuanto a una eventual omisión de los deberes que le pudieran corresponder para proteger al demandante. Por lo tanto, la tutela ha de denegarse en relación con la Superintendencia Bancaria, pues en su actuación no afectó los derechos fundamentales del señor (…).
Con todo, se remitirá una copia de la presente Sentencia a la Superintendencia Bancaria para que se encargue de distribuirla a todas las entidades sujetas a su inspección, vigilancia y control.
3.5.1.2 Referencia al Fondo de Garantías de la Instituciones Financieras -Fogafín-
El apoderado del demandante solicita que Fogafín asuma el costo de los intereses moratorios exigidos por las entidades bancarias demandadas. Lo equipara al Fosyga y de ahí asume que Fogafín debe asumir el costo de la mora. Sin embargo, la analogía hecha por el apoderado del demandante no resulta aceptable. Las funciones de Fogafín y la destinación de los recursos que maneja no le permiten jurídicamente cubrir los intereses moratorios de los deudores del sistema financiero que hayan sido secuestrados. En esa medida, tampoco puede concederse la protección solicitada en relación con el Fondo de Garantías de las Instituciones Financieras.
3.5.1.3 Referencia a la actuación de los jueces (…) y (…) de Bogotá
Dentro de los expedientes correspondientes a los procesos ejecutivos mixtos de mayor cuantía seguidos por las entidades bancarias demandadas al demandante, la Corte no encontró ninguna referencia a la circunstancia del secuestro de la cual fue víctima el demandante. En esa medida, mal podría exigírseles a los juzgados demandados que la hubieran tenido en cuenta dentro de estos procesos. No observa entonces que sus actuaciones correspondan a vías de hecho judiciales, por lo cual no puede esta Corporación solicitar que se anulen los procesos que se encuentran en curso en contra del demandante con fundamento en alguna actuación indebida de quienes los dirigen. Por lo tanto, tampoco puede concederse la protección solicitada respecto de los jueces (…) y (…) de Bogotá.
3.5.2 Consideraciones en relación con la decisión a adoptar
En el presente caso, las entidades bancarias demandadas interpusieron sendas demandas contra el demandante, su empresa, su socio y su esposa (en el caso del Banco (…)), reclamando el pago anticipado de la totalidad del saldo del capital de las deudas, sus intereses remuneratorios y moratorios, así como la condena en gastos y costas de los procesos, incluyendo el pago de honorarios de abogados. Por otra parte, solicitaron que se decretaran medidas cautelares, afectando con ello la facultad de disposición que tenían los demandados en los procesos ejecutivos sobre algunos de sus bienes. Al hacerlo, incumplieron su deber de solidaridad para con el demandante y abusaron de su derecho de acceso a la administración de justicia, afectando con ello sus derechos a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad.
Sin embargo, las entidades bancarias tienen derecho al pago de la deuda contraída por el demandante, aun cuando limitado por los derechos fundamentales del deudor, en los términos de la presente Sentencia. La tensión entre los derechos fundamentales del demandante y los derechos contractuales y legales de las entidades bancarias, hacen que sea necesario que la Corte adopte medidas para armonizarlos en cuanto ello sea posible. Por otra parte, la actuación de los juzgados dentro de los procesos ejecutivos no merece tacha alguna. De tal modo, no es procedente ordenar la anulación total o parcial de los dos procesos, pues los jueces no han incurrido en vías de hecho.
3.5.2.1 La terminación de los procesos ejecutivos
Como se observa, la conducta indebida de las entidades bancarias demandadas se deriva de la exigencia judicial de las obligaciones contractuales del deudor. En esa medida, la orden dictada por la Corte debe dirigirse a modificar la relación procesal, afectando en el menor grado posible las condiciones de la relación contractual que le dio origen. Adicionalmente, como no existe un defecto procesal derivado de la actuación de los jueces demandados, tampoco puede ordenárseles anular los procesos. Por lo tanto, lo más razonable es dirigir la orden dictada en la Sentencia a las entidades bancarias, ordenándoles solicitar a los jueces 13 y 31 civiles del Circuito de Bogotá terminar anticipadamente los procesos ejecutivos, una vez se hayan novado los contratos suscritos, y se hayan otorgado las garantías necesarias.
Con todo, la intervención sobre la relación procesal tiene efectos sobre la relación contractual, pues las formas de terminación anticipada del proceso tienen efectos de cosa juzgada según lo establece el Código de Procedimiento Civil. En esa medida, si tan solo se ordenara a las entidades bancarias demandadas solicitar a los jueces la terminación de los procesos, se obstaculizaría su posibilidad para reclamar nuevamente las obligaciones al deudor. Esto constituiría una intervención en la libertad contractual que resultaría demasiado gravosa para dichas entidades. En esa medida, es necesario que la decisión adoptada también tenga en consideración el interés de las entidades demandadas.
De tal modo, en el presente caso los contratos iniciales deben ser novados, adecuando sus obligaciones al cambio de circunstancias producto del secuestro. En esa medida, se evita también que el fenómeno de la cosa juzgada, consecuencia de la terminación anticipada, recaiga sobre las nuevas obligaciones. Por lo tanto, las partes deben suscribir contratos de novación -objetiva- en relación con las obligaciones contractuales iniciales, para adecuarlos a las órdenes impartidas en la presente Sentencia.
Sin embargo, la novación podría comportar la pérdida de algunas garantías accesorias que se habían constituido en los contratos iniciales, y ello también significaría un detrimento de la posición contractual de las entidades bancarias. En efecto, las entidades bancarias tampoco tendrían las garantías necesarias para hacer efectivo el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el demandante y por los demás sujetos que son parte en los negocios iniciales. Para evitar tal consecuencia, el demandante debe otorgar las garantías en relación con el cumplimiento de sus obligaciones, en las mismas condiciones que habían sido pactadas en los contratos iniciales.
Para efectos de novar los contratos iniciales, las partes dispondrán de un mes, contado a partir de la notificación de la presente sentencia. Por lo tanto, al final del término del mes para llevar a cabo las novaciones, el demandante debe suscribir nuevamente los pagarés y demás títulos valores que respaldaban el cumplimiento de las obligaciones en las relaciones contractuales iniciales, así como las hipotecas y demás garantías reales que se hubieran constituido. Una vez se hayan novado los contratos y se hayan otorgado las garantías reales y personales, en los mismos términos que en los contratos iniciales, los bancos deberán solicitar a los jueces, la terminación anticipada de los procesos ejecutivos interpuestos.
3.5.2 El cobro anticipado, intereses moratorios y remuneratorios y pago de las cuotas.
Por otra parte, es necesario separar las diversas pretensiones de los bancos en los procesos ejecutivos interpuestos, para asegurar el uso adecuado de aquellas que razonablemente pueden exigir, e impedir el ejercicio de las pretensiones que comprometan los derechos fundamentales del demandante.
En el presente caso, el incumplimiento de las obligaciones del demandante durante el tiempo en que estuvo secuestrado y durante su etapa de readaptación no comporta mora. En consecuencia, las entidades bancarias no pueden hacer uso de las cláusulas aceleratorias acordadas en los contratos que suscribieron con el demandante, ni cobrar intereses moratorios durante ese período, sin perjuicio de su derecho a cobrar los intereses moratorios que eventualmente se hubieren causado con anterioridad al secuestro. De conformidad con lo anterior, tampoco pueden exigir el pago de honorarios de abogados y demás gastos y costas a que haya lugar en razón del cobro judicial o extrajudicial de las deudas, salvo las causadas con anterioridad al secuestro.
En esa medida, las cuotas que debieron haberse pagado durante el secuestro y durante la readaptación, deberán continuarse cancelando en períodos iguales a los que inicialmente se habían pactado en el contrato, sin que sea posible cobrar intereses de mora por el retraso en el pago de sus obligaciones desde el momento del secuestro. Por supuesto, esto significará aumentar el tiempo durante el cual el deudor paga las cuotas adeudadas, durante un período equivalente al del secuestro y posterior recuperación. Como estas cuotas no resultaban exigibles durante el lapso en que el deudor permaneció secuestrado ni durante la readaptación, este tiempo se sumará al período durante el cual el deudor deberá pagar la deuda.
Con todo, en el presente caso, el deudor puede haber dejado de pagar cuotas correspondientes a la etapa posterior al año de readaptación. Sin embargo, la conducta de los bancos de exigir anticipadamente la totalidad de las sumas adeudadas prolongó y puso en riesgo la readaptación del demandante. Por lo tanto, la falta de pago de dichas cuotas tampoco puede considerarse como un incumplimiento de las obligaciones del contrato para efectos de exigir las cláusulas aceleratorias o para cobrar intereses moratorios. En esa medida, la Corte ordenará a las entidades bancarias que se abstengan del cobro anticipado de la deuda, de los intereses moratorios por el incumplimiento durante el lapso en que el demandante estuvo secuestrado y hasta un mes después de la notificación de la presente sentencia, así como de los honorarios de abogado y demás gastos y costas derivados del cobro judicial o extrajudicial de la deuda.
Lo anterior, por supuesto, salvo que el demandante incurra en mora, con posterioridad a la novación de los contratos de mutuo. En tal caso, las entidades bancarias podrán exigir el cumplimiento anticipado de las obligaciones pactadas, mediante el uso de las mismas facultades legales y contractuales de las cuales disponían en los contratos iniciales.
Por otra parte, la Corte reconoce el derecho que asiste a las entidades bancarias a reclamar las cuotas exigibles durante la época del secuestro y durante la fase de readaptación del demandante, que comprenden el capital y los intereses remuneratorios. Así mismo, como ya se dijo, puede haber cuotas que no se hayan pagado, aun después de la fase de readaptación del demandante. En esa medida, no puede la Corte ordenar a las entidades bancarias que se abstengan de reclamar dichos intereses, junto con los intereses de mora que se hayan causado antes del secuestro. Sin embargo, los intereses remuneratorios causados durante esta época deben calcularse teniendo en cuenta elementales consideraciones de solidaridad hacia las circunstancias del demandante y hacia sus posibilidades de recuperación económica.
En esa medida, para efectos de mantener la libertad contractual, las partes dispondrán de un mes para llegar a un acuerdo en relación con los intereses remuneratorios causados desde el secuestro, hasta la notificación de la presente sentencia, incorporando las respectivas cláusulas en los nuevos contratos. En caso de que las partes no lleguen a un acuerdo, se aplicará la norma supletoria consagrada en el artículo 884 del Código de Comercio. Por lo tanto, las entidades bancarias tendrán derecho a cobrar los intereses corrientes bancarios correspondientes a este período, según las certificaciones expedidas por la Superintendencia Bancaria. Los eventuales intereses moratorios causados con anterioridad al secuestro deberán pagarse según el tope máximo permitido por la ley.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
Primero. Conceder la protección de los derechos a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad del demandante. En consecuencia, revocar las sentencias de instancia en el presente proceso de tutela, proferidas por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá y por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, respectivamente.
Segundo. Continuar con la suspensión del proceso ejecutivo iniciado por el Banco (…), en contra de la Sociedad (…) y (…) y que cursa en el Juzgado (…) y del proceso ejecutivo iniciado por el Banco (…), en contra de la Sociedad (…) y (…), y que cursa en el Juzgado (…), por el término de un mes contado a partir de la notificación de la presente sentencia.
Tercero. Al finalizar el plazo de un mes establecido en el numeral anterior, las partes deberán haber novado los contratos inicialmente suscritos, y haber llegado a un nuevo acuerdo en relación con las cuotas de los préstamos exigibles desde el momento en que el demandante fue secuestrado hasta la notificación de la presente sentencia.
Cuarto. El acuerdo se llevará a cabo de conformidad con lo siguiente:
4.1 Los intereses remuneratorios causados desde el secuestro hasta el mes siguiente a la notificación de la presenten sentencia, deberán calcularse teniendo en cuenta las circunstancias del demandante y sus posibilidades de recuperación económica. En caso de que las partes no lleguen a acuerdos en relación con los intereses remuneratorios, las entidades bancarias tendrán derecho a cobrar los intereses corrientes bancarios correspondientes a este período, según las respectivas certificaciones expedidas por la Superintendencia Bancaria.
4.2 El Banco (…) y el Banco (…), no pueden cobrar anticipadamente la totalidad de la deuda, mediante el uso de las cláusulas aceleratorias pactadas en los contratos que suscribieron con el demandante. En esa medida, en todo caso, las cuotas que debieron haberse pagado durante el secuestro, durante la readaptación y hasta un mes después de la notificación de la presente Sentencia, deberán continuarse cancelando en períodos iguales a los que inicialmente se habían pactado en el contrato.
4.3 Las entidades bancarias demandadas no tienen derecho a exigir al demandante o a los demás obligados, los intereses moratorios a que hubiere lugar por el incumplimiento en el pago de las cuotas de los contratos de mutuo celebrados, durante el período en que el demandante estuvo secuestrado y hasta el mes siguiente a la notificación de la presente Sentencia.
4.4 Los intereses moratorios que eventualmente hayan sido causados con anterioridad al secuestro deberán pagarse en la forma convenida por las partes y en su defecto de conformidad con el máximo permitido por la ley. En esa medida, en el evento de haber mora anterior al secuestro, los intereses moratorios adeudados serán aquellos que se causen sobre las cuotas que eran exigibles y que no habían sido pagadas antes del secuestro. Empero, durante el tiempo del secuestro y hasta el mes siguiente a la notificación de la presente sentencia, no se causarán intereses moratorios.
4.5 Las entidades bancarias demandadas no tienen derecho de cobrar los honorarios de abogados y demás gastos y costas a que haya lugar en razón del cobro judicial o extrajudicial de las deudas durante el tiempo anterior del secuestro del señor (…).
Quinto. Al final del término del mes para llevar a cabo los nuevos acuerdos, el demandante debe suscribir nuevamente los pagarés y demás títulos valores que se habían suscrito en las relaciones contractuales iniciales, y otorgar las hipotecas y demás garantías reales y personales.
Sexto. Al finalizar el término de un mes, una vez se haya verificado la novación de los contratos, y que el demandante ha otorgado las garantías contempladas en el numeral anterior, los jueces de conocimiento de los respectivos procesos deberán levantar la suspensión del proceso ejecutivo iniciado por el Banco (…), en contra de la Sociedad (…), y (…) que cursa en el Juzgado (…) y del proceso ejecutivo iniciado por el Banco (…), en contra de la Sociedad (…) y (…), y que cursa en el Juzgado (…)
Séptimo. Levantada la suspensión del respectivo proceso, el Banco (…), deberá solicitar en virtud del presente acuerdo al Juez (…) de Bogotá la terminación anticipada del proceso ejecutivo mixto iniciado contra de la Sociedad (…), y (…), y que cursa en el respectivo juzgado. Igualmente una vez cumplida la anterior condición en lo respectivo, el Banco (…), deberá solicitar al Juez (…) la terminación anticipada del proceso ejecutivo mixto iniciado contra de la Sociedad (…) y (…), y que cursa en el Juzgado (…) de Bogotá.
Octavo. Ordenar a la Superintendencia Bancaria que ponga en conocimiento la presente Sentencia a todas las entidades bancarias sujetas a su inspección vigilancia y control, sin que ello signifique reconocerle efectos inter pares.»
|