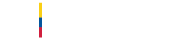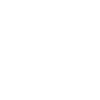Toma de Posesión. Embargo a Entidades Intervenidas

|
Jurisprudencia Financiera 1999
|
Toma de Posesión. Embargo a Entidades IntervenidasCorte Constitucional. M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Sentencia T-176 del 18 de marzo de 1999. Expediente No. T-177895.SÍNTESIS: La toma de posesión sobre las entidades financieras. Procesos ejecutivos y embargos contra entidades intervenidas para administrar. Vulneración de derechos fundamentales. [§ 0060] «1. Los actores - ahorradores de la (...) entidad que fue intervenida por el (...) a finales de 1997- consideran que los Juzgados Cuarto y Treinta Civiles del Circuito de Bogotá vulneraron su derecho a la igualdad al admitir sendas demandas ejecutivas contra la (...) y ordenar el embargo de distintas cuentas de la entidad. Afirman que la admisión de las mencionadas demandas y las órdenes de embargo entrañan un menoscabo del patrimonio de la Caja, en perjuicio de los ahorradores, que no pueden retirar sus ahorros y tienen que conformarse con esperar el resultado de la intervención decretada por el gobierno. 2. Los Juzgados demandados confirman que en esos despachos se radicaron sendas demandas ejecutivas contra (...) y que en el trámite de las mismas se dictaron órdenes de embargo sobre cuentas de la entidad. Los dos juzgados afirman que tuvieron conocimiento de la toma de posesión para administración de (...) mucho tiempo después de haber proferido las medidas acusadas. El Juzgado 30 precisa que en un principio dictó un auto de mandamiento de pago, pero posteriormente decidió revocarlo y remitir el proceso al (...). Su decisión fue apelada por el demandante y el recurso aún no ha sido fallado. El Juzgado 4 expresa que en el proceso que se surte ante él aún no se ha dictado auto de mandamiento de pago, y que el proceso aún se hallaba pendiente de la decisión sobre un incidente de autenticidad de los documentos en los que se basa la acción. 3. El Juez de tutela de primera instancia denegó la tutela solicitada. Afirma que el derecho de igualdad de los actores no fue vulnerado en ningún momento por los juzgados demandados, por cuanto aquéllos no eran parte dentro de los procesos ejecutivos contra (...). Asímismo, asevera que los juzgados acusados no podían tener conocimiento de la medida de toma de posesión para administración de la (..), dictada por (...), puesto que la circular en la que se anunciaba acerca de ella fue expedida con posterioridad a la radicación de las demandas y a los decretos de embargo dictados por los juzgados. 4. La Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá, confirmó la decisión del juez de primera instancia. Asevera que (...) es la entidad llamada a defender los intereses de los ahorradores, y que dentro de los mismos procesos ejecutivos que se adelantan contra ella tiene la oportunidad de presentar los recursos que considere pertinentes. Precisa que la tutela es improcedente, puesto que, de acuerdo con las certificaciones expedidas por los Juzgados, dentro de los procesos ya se habían interpuesto distintos recursos. En relación con los actores argumenta que si bien ellos no están legitimados para intervenir dentro de los procesos ejecutivos, sí son titulares de otras acciones, tales como la acción revocatoria y otras consignadas en la Ley 222 de 1995. El problema planteado 5. Se trata de establecer si los Juzgados Cuarto y Treinta Civiles del Circuito de Bogotá, vulneraron derechos fundamentales de los actores al darle curso a las demandas ejecutivas presentadas contra la (...) por parte de la sociedad (...). La procedencia de la acción 6. El primer punto que debe dilucidarse es el referente a si los actores estaban legitimados para instaurar una acción de tutela en relación con procesos de los cuales no son parte. Como se ha observado, el Tribunal considera que la acción de amparo es improcedente en este caso, por cuanto es a (...) a la que le corresponde asumir la defensa de sus intereses dentro del proceso ejecutivo, a través de los mecanismos judiciales con que cuenta dentro del mismo. Asimismo, expresa que los ahorradores tendrían otros mecanismos de defensa judicial, distintos al de la tutela. La Sala de Decisión estima que la posición del Tribunal no es aceptable para una situación como la presente. Es claro que la parte demandada dentro de los procesos ejecutivos que cursan ante los Juzgados Cuarto y Treinta Civiles del Circuito de Bogotá es (...) y que, en principio, a ella debería corresponderle adelantar todas las diligencias dirigidas a la defensa de sus intereses. Sin embargo, en el caso sub lite existen dos elementos que justifican una excepción. El primero es que la Caja es una entidad que maneja recursos del ahorro privado, lo que significa que su futuro tiene inmensas consecuencias sobre el destino de cientos de miles de ahorradores. Y el segundo consiste en que la Caja afronta actualmente una situación económica desesperada, de cuyo manejo en el inmediato futuro depende que los ahorradores puedan recibir nuevamente sus dineros. Lo anterior significa que la suerte de los procesos que se adelantan contra (...) no es indiferente para los ahorradores, pues su resultado tendrá influencia directa en el programa de recuperación de la entidad, un programa que, como se ha visto, les ha exigido importantes sacrificios e inseguridad con respecto a su situación patrimonial. Por lo tanto, es claro que los ahorradores de (...) sí tienen un interés real en los procesos que se adelantan contra ella. De otra parte, es cierto que dentro de los procesos ejecutivos contra ella instaurados, la (...) ha interpuesto distintos recursos. Sin embargo, el trámite de los mismos es muy lento y no corresponde con las urgencias que entrañan las operaciones de salvamento de las entidades financieras, en las cuales cuenta de manera extrema la - tan inestable e influenciable - fe del público en las posibilidades de rescate de las mismas. En esta situación, los ahorradores encuentran que la admisión de procesos ejecutivos contra (...) y el decreto de medidas cautelares contra los bienes de la misma - que condujeron al embargo de más de 500 millones de pesos de la entidad - arrojan señales negativas para los ahorradores y amenazan el proyecto de recuperación de la entidad, con lo cual ponen en duda las posibilidades de sobrevivencia de (...) y la realización del derecho de aquéllos a recibir nuevamente los dineros ahorrados. Las anteriores razones conducen a esta Sala a la conclusión de que la acción de tutela presentada por los actores si era procedente, a pesar de dirigirse contra la actuación surtida dentro de dos procesos de los cuales no son parte. La toma de posesión sobre las entidades financieras 7. En la Constitución de 1991 se persiguió delimitar claramente las facultades del Congreso y del Gobierno en relación con la intervención en el manejo del ahorro privado, todo ello en respuesta a las críticas que se habían formulado a la Carta de 1886 sobre este aspecto. De esta forma, en la Constitución de 1991 se estableció que el Congreso dictaría las normas generales y los objetivos y criterios a los que debería ceñirse el Gobierno Nacional en el momento de entrar a "regular las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquiera otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público" (C.P., art. 150, numeral 19, literal d). Al mismo tiempo, al Presidente de la República se le atribuyó la función de ejercer, de acuerdo con la ley, la inspección y vigilancia sobre estas actividades (C.P. art. 189, num. 24 y 25). De la misma manera, el artículo 335 de la Constitución subrayó que las actividades aludidas "son de interés público y sólo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado, conforme a la ley, la cual regulará la forma de intervención del Gobierno en estas materias (...)". Con miras a lograr una pronta regulación de las materias señaladas, en la Carta se introdujo un artículo transitorio el - 49 -, mediante el cual se prescribía que, en la primera legislatura posterior a la entrada en vigencia de la Constitución, el Gobierno presentaría al Congreso "los proyectos de ley de que tratan los artículos 150 numeral 19 literal d), 189 numeral 24 y 335, relacionados con las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquiera otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público (...)". En cumplimiento de esa orden constitucional, en 1992, el Gobierno Nacional presentó al Congreso el proyecto de ley que se convertiría en la Ley 35 de 1993 "por la cual se dictan las normas generales y se señalan en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para regular las actividades financiera, bursátil y aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de recursos captados del público y se dictan otras disposiciones en materia financiera y aseguradora". El proyecto se dividía en tres partes, a saber: La intervención en las actividades financiera, bursátil y aseguradora; la inspección, vigilancia y control en las actividades financiera, bursátil y aseguradora; y otras disposiciones. En relación con las normas propuestas para la intervención se resaltaba que "los principios subyacentes en la determinación tanto de los objetivos como de los instrumentos de la intervención están enmarcados dentro del propósito general de salvaguardar la solvencia, la confianza y los intereses de los usuarios del servicio financiero, dentro de un contexto de eficiencia, libre competencia, transparencia y seguridad". El Congreso aprobó el proyecto, si bien le introdujo distintas modificaciones.1 Importa resaltar que en el artículo 1º de la ley - referido a los fines de la intervención en las mencionadas actividades financiera, aseguradora, del mercado de valores y demás actividades relacionadas con el manejo, aprovechamiento e inversión de recursos captados del público - se precisó que entre los objetivos y criterios a los que debía sujetarse la intervención se encontraban los siguientes: "a. Que el desarrollo de dichas actividades esté en concordancia con el interés público; b. Que en el funcionamiento de tales actividades se tutelen adecuadamente los intereses de los usuarios de los servicios ofrecidos por las entidades objeto de intervención y, preferentemente, el de los ahorradores, depositantes, aseguradores e inversionistas; c. Que las entidades que realicen las actividades mencionadas cuenten con niveles de patrimonio adecuado para salvaguardar su solvencia; d. Que las operaciones de las entidades objeto de la intervención se realicen en adecuadas condiciones de seguridad y tansparencia (...)". La ley 35 de 1993 constituye la ley marco a la que hace referencia el artículo 150, numeral 19, literal d) de la Carta. En ella se han fijado las normas generales y los objetivos y criterios que debe seguir el Gobierno en el momento de regular las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público. Con base en los parámetros fijados en la Ley 35 de 1993, y en uso de las facultades que le asigna la Constitución en el artículo 189, numerales 24 y 25, el Gobierno Nacional dictó el decreto 0663 de 1993, "por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se modifica su titulación y numeración". El capítulo XX de la parte tercera del mencionado decreto 0663 de 1993 trata sobre los "Institutos de Salvamento y protección de la confianza pública" en las instituciones financieras. Así, en el artículo 113 se establecen distintas fórmulas que puede aplicar la Superintendencia Bancaria, con el objeto de prevenir una toma de posesión de la entidad vigilada por parte de la misma Superintendencia. Estas medidas son la vigilancia especial; la recapitalización; la administración fiduciaria; la cesión total o parcial de activos, pasivos y contratos, y la enajenación de establecimientos de comercio a otra institución; y la fusión. Luego, en el artículo 114, se contempla que la Superintendencia Bancaria podrá tomar posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios de las entidades bajo su vigilancia, si se presenta alguna de las siguientes causales, que, a su juicio, hagan necesaria la medida: "a) Cuando haya suspendido el pago de sus obligaciones; b) Cuando haya rehusado la exigencia que se haga en debida forma de someter sus archivos, libros de contabilidad y demás documentos, a la inspección de la Superintendencia Bancaria; c) Cuando haya rehusado el ser interrogado bajo juramento, con relación a sus negocios; d) Cuando incumpla reiteradamente las órdenes e instrucciones de la Superintendencia Bancaria debidamente expedidas; e) Cuando persista en violar sus estatutos o alguna ley; f) Cuando persista en manejar sus negocios en forma no autorizada o insegura, y, g) Cuando se reduzca su patrimonio neto por debajo del cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito". De acuerdo con el decreto citado, la toma de posesión de una institución vigilada por la Superintendencia Bancaria puede darse de dos formas, a saber: la toma de posesión para la administración y la toma de posesión para la liquidación. Según el artículo 115, la toma de posesión para administrar tiene por fin colocar a la institución "en condiciones de desarrollar su objeto social de acuerdo con las disposiciones legales (...). Es decir, de lo que se trata con este instrumento es de procurar la revitalización de la institución, fin para el cual se remueve la administración existente. Por ello, la toma de posesión se mantiene "hasta cuando se subsanen las causas que hayan dado lugar a la adopción de la medida". Por su parte, la toma de posesión para liquidación persigue, como lo señala el literal a) del artículo 116, "la disolución de la institución de la que se toma posesión". En consecuencia, en este evento la toma de posesión sobre la institución se conserva "hasta cuando se declare terminada su existencia legal (...)". Las dos formas que asume la toma de posesión tienen algunos efectos similares, como se puede deducir de los artículos 116 y 117. Así, por ejemplo, en los dos casos se presenta que tanto los administradores y directores de la institución como el revisor fiscal, son retirados de sus funciones. Igualmente, en ambos se determina la improcedencia del registro de documentos de cancelación de gravámenes constituidos en favor de la institución intervenida, salvo expresa autorización del director del fondo de garantías de instituciones financieras - o del liquidador por él designado -, o del administrador de la institución. De la misma manera, los dos instrumentos de toma de posesión tienen como consecuencia que los registradores no pueden inscribir ningún acto que afecte el dominio de los bienes de propiedad de la intervenida; so pena de ineficacia, salvo que dicho acto haya sido realizado por alguno de los funcionarios mencionados. De acuerdo con el decreto, los efectos de la toma de posesión para administración son únicamente los arriba señalados. Por el contrario, los efectos de la toma de posesión para liquidación se extienden mucho más allá de los ya enumerados. Entre las consecuencias adicionales de la toma de posesión para liquidación se encuentran: la disolución de la institución; la exigibilidad de todas las obligaciones a plazo a cargo de la intervenida, sean comerciales o civiles, estén o no caucionadas; la formación de la masa de bienes; la cancelación de los embargos decretados con anterioridad a la toma de posesión que afecten bienes de la intervenida, con la finalidad de integrar la masa de la liquidación; y la terminación de toda clase de procesos de ejecución que cursen contra la intervenida, una vez se encuentre ejecutoriada la providencia que ordene el avalúo y remate de los bienes o la que ordene seguir adelante la ejecución, según el caso, para su acumulación dentro del proceso de liquidación forzosa administrativa en lo que corresponda a la entidad en liquidación. En este caso, los jueces de conocimiento deben proceder de oficio y comunicar de la terminación de los procesos al liquidador de la entidad. Cabe aclarar que el decreto precisa que contra las entidades en liquidación no puede iniciarse ningún proceso ejecutivo que esté basado en obligaciones contraídas con anterioridad a la toma de posesión. En forma similar a lo que ocurre con los efectos, existen medidas preventivas que son comunes a las dos formas de toma de posesión y medidas que son propias de la toma de posesión para liquidación, tal como se observa en los artículos 291 y 292 del decreto. Así, por ejemplo, se aplican a las dos la inmediata guarda de los bienes y colocación de sellos y demás seguridades indispensables; la prevención a los deudores de la intervenida de que sólo podrán pagar al administrador o el liquidador designado, con la advertencia de que el pago hecho a persona distinta será inoponible; la prevención a todos los que tengan negocios con la institución intervenida de que para todos los efectos legales deben entenderse exclusivamente con el administrador o el liquidador designado; la prevención a los registradores para que se abstengan tanto de cancelar los gravámenes constituidos en favor de la intervenida como de registrar cualquier acto que afecte el dominio de bienes de propiedad de la intervenida, salvo que estos actos sean autorizados o realizados por el administrador o el liquidador designado; la orden de registrar en la cámara de comercio del domicilio de la intervenida la cancelación del nombramiento de los administradores y del revisor fiscal; la designación del funcionario comisionado para ejecutar la medida, quien podrá solicitar que se decreten y se practiquen las medidas necesarias para dar cumplimiento a la toma de posesión; y la adopción de las medidas necesarias para la designación del administrador o el liquidador respectivo, según el caso. También en este caso existen una serie de medidas preventivas que son propias de la toma de posesión para la liquidación de la institución financiera. Entre ellas se destacan: la orden a la institución intervenida para que ponga a disposición del superintendente sus libros de contabilidad y demás documentos que requiera; la advertencia de que, en adelante, no se pueden iniciar ni continuar procesos o actuación alguna contra la intervenida sin que se notifique personalmente al liquidador, so pena de nulidad; la comunicación a los jueces que conozcan de procesos ejecutivos contra la entidad en liquidación, para que procedan a remitirlos al liquidador, quien los acumula al proceso de liquidación forzosa administrativa. 8. Para terminar este acápite resta aclarar que, de acuerdo con los artículos 98 de la Ley 79 de 1988 _ "por la cual se actualiza la legislación cooperativa"- y 215 del decreto 663 de 1993 - contenido en la Parte Octava del mismo, que se titula "sistemas especiales de remisión" -, las entidades cooperativas que realizan actividades de carácter financiero se rigen por las normas propias de las instituciones financieras, en concordancia con las del régimen cooperativo. De ello se desprende que también son aplicables a las entidades cooperativas que desarrollan actividades financieras los institutos de salvamento y protección de la confianza pública contemplados en el decreto, entre los cuales se encuentran las medidas de toma de posesión, bien sea para administración, o bien para liquidación. ¿Vulneraron los juzgados demandados derechos fundamentales de los actores al darle trámite a los procesos ejecutivos y decretar el embargo de cuentas de (...)? 9. La (...) incurrió en una de las causales que autorizan la toma de posesión sobre sus bienes, haberes y negocios. Por esa razón, el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas decidió tomar posesión de la misma, mediante la resolución No. 1889 del 19 de noviembre de 1997, con el objeto de administrarla hasta cuando se subsanaran las causas que motivaron la decisión. El (...) consideró, dentro de su marco de discrecionalidad, que la medida apropiada en este caso era la de la toma de posesión para administración, con las consecuencias que ello implica. Por ello, en la misma resolución 1889 de 1997 dispuso una serie de medidas propias de la toma de posesión para administración. 10. Los actores consideran que los efectos y las medidas preventivas propias de la toma de posesión para la liquidación de una entidad intervenida deben ser aplicadas también en el caso de la (...), puesto que, de lo contrario, se estaría condenando a esta entidad a la quiebra definitiva. Ellos expresan que, por lo tanto, los juzgados demandados no deberían haber dado trámite a los procesos ejecutivos presentados contra la (...) con base en acreencias anteriores a la resolución en que se determinó tomar posesión de la (...) para administrarla. En principio, la posición de los demandantes no es de recibo. La legislación ha establecido dos tipos de toma de posesión, a partir de la experiencia de que no en todos los casos es necesario proceder a liquidar las entidades, siendo suficiente, en algunos de ellos, la sustitución de los miembros de los cuerpos directivos de la institución. Y como de lo que se trata es de recuperar una entidad en dificultades, lo propio es que ella siga adelantando de manera normal sus actividades, tal como lo hacen las demás empresas del sector. Por eso es comprensible que en el decreto se señalen diferencias entre las tomas de posesión para administrar y liquidar, en lo relacionado con sus efectos y con las medidas preventivas que de ellas se derivan. Con todo, el caso bajo análisis presenta una particularidad que no puede ser ignorada. Ella consiste en que la (...) no se encuentra desarrollando sus actividades de manera normal, como bien lo indica el hecho de que la cooperativa se encuentra en cesación de pagos y retiros desde el mismo día de su intervención. Es decir, en esta situación concreta se observa que los ahorradores no han podido retirar sus dineros desde noviembre de 1997 y que están a la espera de que la entidad logre recuperarse para poder acceder a sus ahorros. La Sala estima que este hecho debe ser tenido en cuenta en la solución del conflicto que se analiza. No puede darse el mismo tratamiento a dos entidades sometidas a la medida de toma de posesión para administración, cuando una de ellas, si bien está en dificultades o amenaza caer en ellas, puede cumplir con todas sus obligaciones, mientras que la otra no está en condiciones de responder por su obligación primordial, cual es la de pagar a los ahorradores todos sus dineros. Y si bien el decreto 0663 de 1993 no establece ninguna diferenciación al respecto, lo cierto es que el juez debe proceder a formularlas para ajustar el trámite de estos procesos de recuperación de las entidades que han sido intervenidas para administración a la perspectiva constitucional y a los propósitos de la misma Ley 35 de 1993. Todo ello en cumplimiento de su función de modular las normas jurídicas a los casos concretos, para evitar inequidades extremas, emanadas de una aplicación irreflexiva de la ley. Como se observó en el Fundamento Jurídico 7, distintas normas constitucionales se ocupan de la protección de los ahorradores. Es por eso que en el artículo 335 se precisa que las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público "son de interés público y sólo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado (...)". Asimismo, el numeral 24 del artículo 189 le asigna al Gobierno la obligación de ejercer la inspección, vigilancia y control sobre las personas que realicen las actividades descritas, todo con el objeto de proteger a los ahorradores. El propósito de defender los intereses de los ahorradores condujo también a la instauración de los mecanismos de intervención establecidos en la Ley 35 de 1993, reglamentada por el varias veces mencionado decreto 0663 de 1993. Como se señaló en el Fundamento Jurídico 7, estos instrumentos de intervención estaban "enmarcados dentro del propósito general de salvaguardar la solvencia, la confianza y los intereses de los usuarios del servicio financiero (...)", tal como quedó claro en los literales a) a d) del artículo 1 de la mencionada Ley 35 de 1993. Asimismo, el ánimo de proteger a los ahorradores se manifiesta en la regulación del proceso liquidatorio de las entidades financieras. Es por eso que en el artículo 299 del mismo decreto 663 de 1993 se establece que dentro de los bienes que no forman parte de la masa de la liquidación se encuentran "los depósitos de ahorro o a término constituidos en establecimientos de crédito". Esta norma es complementada por el numeral 6 del artículo 300 del mismo decreto, que se ocupa del orden que ha de seguirse para la restitución de las sumas excluidas de la masa de liquidación, sobre el cual indica que se guiará por "el principio de la protección de los ahorradores". El espíritu de estas disposiciones también rige para la liquidación de las cooperativas, como se comprueba en el artículo 120 de la Ley 79 de 1988, el cual, después de precisar cuál es el orden de prioridades en el pago de acreencias que debe seguirse durante el trámite de liquidación del patrimonio de una cooperativa, dispone que en el caso de las cooperativas autorizadas para captar recursos de asociados y terceros, los depósitos de los mismos "se excluirán de la masa de liquidación". Ello significa que estos depósitos están en un nivel distinto - y superior - al de las acreencias privilegiadas, tales como los gastos de liquidación, los salarios y prestaciones sociales y las obligaciones fiscales. En atención a lo anterior, no es razonable que en una situación como la que es objeto del análisis de esta Sala los ahorradores tengan que soportar el no pago de sus dineros y la incertidumbre acerca de la posible pérdida de los mismos, mientras que acreedores que se encuentran en un lugar muy bajo dentro de la escala de prioridades en los pagos - como es el caso de (...) - acuden a los despachos judiciales y obtienen el pago de sus acreencias comerciales. La aceptación de estos sucesos constituiría un aliciente para que todos los acreedores de (...) se dirigieran a los juzgados para obtener el pago de sus cuentas, en desmedro de los ahorradores, el sector que de acuerdo con la Constitución y la ley debería ser privilegiado. Asimismo, admitir esta situación implicaría indicarle a los ahorradores que el camino apropiado para recuperar su dinero no es el de la espera paciente de los resultados del programa de recuperación de la entidad, sino instaurar prontamente las respectivas demandas judiciales. En este último caso, la presentación de las demandas mencionadas solamente sería viable para los ahorradores de grandes sumas o los que se encuentren organizados, pero el final sería en todo caso previsible: la pronta liquidación de la entidad, con el consiguiente perjuicio para un gran número de cuentahabienes. Por lo tanto, esta Sala considera que en el caso concreto bajo análisis, que se distingue por el hecho de que la entidad financiera intervenida mediante la toma de posesión para administración ha suspendido los pagos a sus ahorradores, se debe también aplicar la normatividad existente para las tomas de posesión para liquidación, en lo relacionado estrictamente con la prohibición de que se inicien procesos ejecutivos contra la entidad con base en acreencias anteriores a la resolución de toma de posesión. En estos casos, las exigencias de pago deben dirigirse hacia el administrador designado para que éste las reconozca e incluya dentro de su plan de pagos, de acuerdo con las posibilidades económicas de la entidad, y siempre respetando los intereses privilegiados de los ahorradores de la misma. Ahora bien, es importante aclarar que la prohibición de iniciar procesos ejecutivos contra la entidad intervenida se aplica únicamente a las acreencias anteriores a la toma de posesión. Ello, por cuanto la recuperación de la entidad - que es el fin de la medida de toma de posesión para administración - depende de su capacidad de realizar operaciones económicas, y esta capacidad se esfumaría si los posibles contratistas de la entidad observaran que ella es inmune ante cualquier demanda dirigida a obtener el pago de sus cuentas. Los argumentos anteriores permiten concluir que los juzgados demandados sí vulneraron el derecho a la igualdad de los actores - y de todos los ahorradores de la (...) - al darle trámite a las demandas ejecutivas instauradas por la firma (...) y por el señor (...) contra (...), y al ordenar el embargo de las cuentas corrientes de ésta. Las actuaciones de los juzgados desconocieron la obligación constitucional de brindar una protección especial a los ahorradores en los casos en que las entidades financieras entran en dificultades de un orden tal, que obligan a su intervención. Igualmente, al darle curso a los procesos ejecutivos vulneraron el derecho de los ahorradores al debido proceso, que en este caso se concreta en su derecho a que las obligaciones contraídas por la entidad con anterioridad a su intervención no sean exigidas judicialmente mediante el mecanismo expedito del proceso ejecutivo, sino que tengan que acumularse ante la entidad intervenida, para que ésta las pague en el momento en que supere sus dificultades económicas, todo ello en aras de la defensa de los intereses de los ahorradores. Los juzgados justificaron su actuación con la indicación de que se les había notificado en forma tardía sobre la intervención de la (...). Sin embargo, en los certificados de existencia y representación de la entidad que fueron aportados por los demandantes dentro de los procesos ejecutivos se daba cuenta de que la entidad cooperativa había sido intervenida mediante la medida de toma de posesión para administración. A la vista de lo anterior, y en aras de la defensa de los intereses de los ahorradores, de acuerdo con la Constitución, los Juzgados deberían haber indagado acerca de las condiciones en las que se encontraban la (...) y sus ahorradores, para determinar el procedimiento a seguir. No obstante, procedieron a darle curso a los procesos, con lo cual desatendieron la orden constitucional de brindarle protección especial a los ahorradores. La actuación de los juzgados demandados constituye una vía de hecho. El trámite que se le dio a las demandas ejecutivas adolece de un defecto sustantivo2, en la medida en que con él se desconoció de manera flagrante el mandato constitucional de garantizar una protección especial a los ahorradores y, por contera, generó una inequidad manifiesta. En situaciones como la que se analiza, el juez tiene que obrar orientado por el principio de primacía de la Constitución dentro del ordenamiento jurídico y, en consecuencia, inaplicar o adaptar las normas pertinentes a los principios y fines constitucionales. Por lo tanto, esta Sala de Decisión revocará la sentencia de tutela dictada por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá, para, en su lugar, conceder el amparo solicitado. Por consiguiente, se ordenará a los juzgados demandados poner término a los procesos que son objeto de la demanda de tutela» |
1 El proyecto de ley original, su exposición de motivos y las distintas ponencias sobre el mismo se encuentran en la publicación del Senado de la República titulada `Historia de las leyes, legislaturas 1992-1993', Tomo VII, pp. 135-227.2 La Jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela contra actuaciones judiciales procede únicamente en los casos que se presenta una vía de hecho. Los defectos de estas situaciones que pueden conducir a su calificación como vías de hecho han sido precisados, entre otras sentencias, en las providencias T-008 de 1998 y T-162 de 1998. |